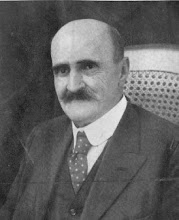En
En
Este dizque era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en un pajarate muy grande y muy viejo, en el propio camino real y afuerita de un pueblo donde vivía el Rey. No era casao y vivía con una hermana soltera, algo viejona y muy aburrida.
No había en el pueblo quién no conociera a Peralta por sus muchas caridades: él lavaba los llaguientos; él asistía a los enfermos; él enterraba a los muertos; se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres; y por eso era que estaba en la pura inopia; y a la hermana se la llevaba el diablo con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa. "¿Qué te ganás, hombre de Dios -le decía la hermana-, con trabajar como un macho, si todo lo que conseguís lo botás jartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán? Casáte, hombre; casáte pa que tengás hijos a quién mantener". "Cálle la boca, hermanita, y no diga disparates. Yo no necesito de hijos, ni de mujer ni de nadie, porque tengo mi prójimo a quién servir. Mi familia son los prójimos". "¡Tus prójimos! ¡Será por tanto que te lo agradecen; será por tanto que ti han dao! ¡Ai te veo siempre más hilachento y más infeliz que los limosneros que socorrés! Bien podías comprarte una muda y comprármela a yo, que harto la necesitamos; o tan siquiera traer comida alguna vez pa que llenáramos, ya que pasamos tantos hambres. Pero vos no te afanás por lo tuyo: tenés sangre de gusano".
Esta era siempre la cantaleta de la hermana; pero como si predicara en desierto frío. Peralta seguía más pior; siempre hilachento y zarrapastroso, y el bolsico lámparo lámparo; con el fogoncito encendido tal cual vez, la despensa en las puras tablas y una pobrecía, señor, regada por aquella casa desde el chiquero hasta el corredor de afuera. Figúrese que no eran tan solamente los Peraltas, sino todos los lisiaos y leprosos, que se habían apoderao de los cuartos y de los corredores de la casa "convidaos por el sangre de gusano", como decía la hermana.
 Una ocasioncita estaba Peralta muy fatigao de las afugias del día, cuando, a tiempo de largarse un aguacero, arriman dos pelegrinos a los portales de la casa y piden posada: "Con todo corazón se las doy, buenos señores -les dijo Peralta muy atencioso-;
Una ocasioncita estaba Peralta muy fatigao de las afugias del día, cuando, a tiempo de largarse un aguacero, arriman dos pelegrinos a los portales de la casa y piden posada: "Con todo corazón se las doy, buenos señores -les dijo Peralta muy atencioso-;
pero lo van a pasar muy mal, porqu'en esta casa no hay ni un grano de sal ni una tabla de cacao con qué hacerles una comidita. Pero prosigan pa dentro, que la buena voluntá es lo que vale".
Dentraron los pelegrinos; trajo la hermana de Peralta el candil, y pudo desaminarlos a como quiso. Parecían mismamente el taita y el hijo. El uno era un viejito con los cachetes muy sumidos, ojitriste él, de barbitas rucias y cabecipelón. El otro era muchachón, muy buen mozo, medio mono, algo zarco y con una mata de pelo en cachumbos que le caían hasta media espalda. Le lucía mucho la saya y la capita de pelegrino. Todos dos tenían sombreritos de caña, y unos bordones muy gruesos, y albarcas. Se sentaron en una banca, muy cansaos, y se pusieron a hablar una jerigonza tan bonita, que los Peraltas, sin entender jota, no se cansaban di oirla. No sabían por qué sería, pero bien veían que el viejo respetaba más al muchacho que el muchacho al viejo; ni por qué sentían una alegría muy sabrosa por dentro; ni mucho menos de dónde salía un olor que trascendía toda la casa: aquello parecía de flores de naranjo, de albahaca y de romero de Castilla; parecía de incensio y del sahumerio de alhucema que le echan a la ropita
de los niños; era un olor que los Peraltas no habían sentido ni en el monte, ni en las jardineras, ni en el santo templo de Dios.
Manque estaba muy embelesao, le dijo Peralta a la hermana: "Hija, date una asomaíta por la despensa; desculcá por la cocina, a ver si encontrás alguito que darles a estos señores. Mirálos qué cansaos están; se les ve la fatiga". La hermana, sin saberse cómo, salió muy cambiada de genio y se fué derechito a la cocina. No halló más que media arepa tiesa y requemada, por allá en el asiento di una cuyabra. Confundida con la poquedá, determinó que alguna gallina forastera tal vez si había colao por un güeco del bahareque y había puesto en algún zurrón viejo di una montonera qui había en la despensa; que lo qu'era corotos y porquerías viejas sí había en la dichosa despensa hasta pa tirar pa lo alto; pero de comida, ni hebra. Abrió la puerta, y se quedó beleña y paralela: en aquel despensón, por los aparadores, por la escusa, por el granero, por los zurrones, por el suelo, había de cuanto Dios crió pa que coman sus criaturas. Del palo largo colgaban los tasajos de solomo y de falda, el tocino y la empella; de los garabatos colgaban las costillas de vaca y de cuchino; las longanizas y los chorizos se gulunguiaban y s'enroscaban que ni culebras; en la escusa había por docenas los quesitos, y las bolas de mantequilla, y las tutumadas de cacao molido con jamaica, y las hojaldras y las carisecas; los zurrones estaban rebosaos de frijol cargamanto, de papas, y de revuelto di una y otra laya; cocos de güevos había por toítas partes; en un rincón había un cerro de capachos de sal de Guaca; y por allá, junto al granero, había sobre una horqueta un bongo di arepas di arroz, tan blancas, tan esponjadas, y tan bien asaítas, que no parecían hechas de mano de cocinera d'este mundo; y muy sí señor un tercio de dulce que parecía la mismita azúcar. "Por fin le surtió a Peralta -pensó la hermana-. Esto es mi Dios pa premiale sus buenas obras. ¡Hasta ai víver! Pues, aprovechémonos".

Y dicho y hecho: trajo el cuchillo cocinero y echó a cortar por lo redondo; trajo la batea grande y la colmó; y al momentico echó a chirriar la cazuela y a regase por toda la casa aquella güelentina tan sabrosa. Como Dios li ayudó les puso el comistraje. Y nada desganao qu'era el viejito; el mozo sí no comió cosa. A Peralta ya no le quedó ni hebra de duda que aquello era un milagro patente; y con todito aquel contento que le bailaba en el cuerpo sargentió por todas partes, y con lo menos roto y menos sucio de la casa les arregló las camitas en las dos puntas de la tarima. Se dieron las buenas noches y cada cual si acostó.
 Peralta se levantó, escuro, escuro, y no topó ni rastros de los güéspedes; pero sí topó una muchila muy grande requintada di onzas del Rey, en la propia cabecera del mocito. Corrió muy asustao a contarle a la hermana, que al momento se levantó de muy buen humor a hacer harto cacao; corrió a contarle a los llaguientos y a los tullidos, y los topó buenos y sanos y caminando y andando, como si en su vida no hubieran tenido achaque. Salió como loco en busca de los güéspedes pa entregarles la muchila di onzas del Rey. Echó a andar y a andar, cuesta arriba, porque puallí dizque era qui habían cogido los pelegrinos. Con tamaña lengua a fuera se sentó un momentico a la sombra di un árbol, cuando los divisó por allá muy arriba, casi a punto de trastornar el alto. Casi no podía gañir el pobrecito de puro cansao qu'estaba, pero ai como pudo les gritó: "¡Hola, señores; espéremen que les trae cuenta!". Y alzaba la muchila pa que la vieran. Los pelegrinos se contuvieron a las voces que les dió Peralta. Al ratico estuvo cerca d'ellos, y desde abajo les decía: "Bueno, señores, aquí está su plata". Bajaron ellos al tope y se sentaron en un plancito, y entonces Peralta les dijo: "¡Caramba qu'el pobre siempre jiede! Miren que dejar este oral por el afán de venirse de mi casa. Cuenten y verán que no les falta ni un medio!".
Peralta se levantó, escuro, escuro, y no topó ni rastros de los güéspedes; pero sí topó una muchila muy grande requintada di onzas del Rey, en la propia cabecera del mocito. Corrió muy asustao a contarle a la hermana, que al momento se levantó de muy buen humor a hacer harto cacao; corrió a contarle a los llaguientos y a los tullidos, y los topó buenos y sanos y caminando y andando, como si en su vida no hubieran tenido achaque. Salió como loco en busca de los güéspedes pa entregarles la muchila di onzas del Rey. Echó a andar y a andar, cuesta arriba, porque puallí dizque era qui habían cogido los pelegrinos. Con tamaña lengua a fuera se sentó un momentico a la sombra di un árbol, cuando los divisó por allá muy arriba, casi a punto de trastornar el alto. Casi no podía gañir el pobrecito de puro cansao qu'estaba, pero ai como pudo les gritó: "¡Hola, señores; espéremen que les trae cuenta!". Y alzaba la muchila pa que la vieran. Los pelegrinos se contuvieron a las voces que les dió Peralta. Al ratico estuvo cerca d'ellos, y desde abajo les decía: "Bueno, señores, aquí está su plata". Bajaron ellos al tope y se sentaron en un plancito, y entonces Peralta les dijo: "¡Caramba qu'el pobre siempre jiede! Miren que dejar este oral por el afán de venirse de mi casa. Cuenten y verán que no les falta ni un medio!".
El mocito lo voltió a ver con tan buen ojo, tan sumamente bueno, que Peralta, anqu'estaba muy cansao, volvió a sentir por dentro la cosa sabrosa qui había sentido por la noche; y el mocito le dijo: "Sentáte, amigo Peralta, en esa piedra, que tengo que hablarte". Y Peralta se sentó. "Nosotros -dijo el mocito con una calma y una cosa allá muy preciosa- no somos tales pelegrinos; no lo creás. Este -y señaló al viejo- es Pedro mi discípulo, el que maneja las llaves del cielo; y yo soy Jesús de Nazareno. No hemos venido a la tierra más que a probarte, y en verdá te digo, Peralta, que te lucites en la prueba. Otro que no fuera tan cristiano como vos, se guarda las onzas y si había quedao muy orondo. Voy a premiarte: los dineros son tuyos: llevátelos; y voy a darte de encima las cinco cosas que me querás pedir. ¡Conque, pedí por esa boca!".
Peralta, como era un hombre tan desentendido pa todas las cosas y tan parejo, no le dió mal ni se quedó pasmao, sino que muy tranquilo se puso a pensar a ver qué pedía. Todos tres se quedaron callaos como en misa, y a un rato dice San Pedro: "Hombre, Peralta, fijáte bien en lo que vas a pedir, no vas a salir con una buena bobada". "En eso estoy pensando, Su Mercé", contestó Peralta, sin nadita de susto. "Es que si pedís cosa mala, va y el Maestro te la concede; y, una vez concedida, te amolaste, porque la palabra del Maestro no puede faltar". "Déjeme pensar bien la cosa, Su Mercé"; y  seguía pensando, con la cara pa otro lao y metiéndole uña a una barranquita. San Pedro le tosía, le aclariaba, y el tal Peralta no lo voltiaba a ver. A un ratísimo voltea a ver al Señor y le dice: "Bueno, Su Divina Majestá; lo primerito que le pido es que yo gane al juego siempre que me dé la gana". "Concedido", dijo el Señor. "Lo segundo -siguió Peralta- es que cuando me vaya a morir me mande
seguía pensando, con la cara pa otro lao y metiéndole uña a una barranquita. San Pedro le tosía, le aclariaba, y el tal Peralta no lo voltiaba a ver. A un ratísimo voltea a ver al Señor y le dice: "Bueno, Su Divina Majestá; lo primerito que le pido es que yo gane al juego siempre que me dé la gana". "Concedido", dijo el Señor. "Lo segundo -siguió Peralta- es que cuando me vaya a morir me mande
 -gritó San Pedro juntando las manos y voltiando a ver al cielo como el que reza el Bendito-. Va a salir con un disparate gordo. ¡Padre mío, ilumínalo!". El Señor, que volvió a ponerse muy sereno, le dijo: "Preguntá, hijo, lo que querás, que todo te lo contestaré a tu gusto". "Dios se lo pague, Su Divina Majestá... Yo quería saber si el Patas es el que manda en el alma de los condenaos, go es vusté, go el Padre Eterno". "Yo, y mi Padre y el Espíritu Santo juntos y por separao, mandamos en todas partes; pero al Diablo l'hemos largao el mando del Infierno: él es amo de sus condenaos y manda en sus almas, como mandás vos en las onzas que te he dao". "Pues bueno, Su Divina Majestá -dijo Peralta muy contento-. Si asina es, voy a hacerle el último pido: yo quiero, ultimadamente, que Su Divina Majestá me conceda la gracia de que el Patas no mi haga trampa en el juego". "Concedido", dijo el Señor. Y El y el viejito se volvieron humo en la región.
-gritó San Pedro juntando las manos y voltiando a ver al cielo como el que reza el Bendito-. Va a salir con un disparate gordo. ¡Padre mío, ilumínalo!". El Señor, que volvió a ponerse muy sereno, le dijo: "Preguntá, hijo, lo que querás, que todo te lo contestaré a tu gusto". "Dios se lo pague, Su Divina Majestá... Yo quería saber si el Patas es el que manda en el alma de los condenaos, go es vusté, go el Padre Eterno". "Yo, y mi Padre y el Espíritu Santo juntos y por separao, mandamos en todas partes; pero al Diablo l'hemos largao el mando del Infierno: él es amo de sus condenaos y manda en sus almas, como mandás vos en las onzas que te he dao". "Pues bueno, Su Divina Majestá -dijo Peralta muy contento-. Si asina es, voy a hacerle el último pido: yo quiero, ultimadamente, que Su Divina Majestá me conceda la gracia de que el Patas no mi haga trampa en el juego". "Concedido", dijo el Señor. Y El y el viejito se volvieron humo en la región.
Peralta se quedó otro rato sentao en su piedra; sacó yesquero, encendió su tabaco, y se puso a bombiar muy satisfecho. ¡Valientes cosas las que iba a hacer con aquel platal! No iba a quedar pobre sin su mudita nueva, ni vieja hambrienta sin su buena pulsetilla de chocolate de canela. ¡Allá verían los del sitio quién era Peralta! Se metió las onzas debajo del brazo; se cantió la ruanita, y echó falda abajo. Parecía mismamente un limosnero: tan chiquito y tan entumido; con aquella carita tan fea, sin pizca de barba, y con aquel ojo tan grande y aquellas pestañonas que parecían de ternero.

Al otro día se fué p'al pueblo, y puso monte. ¡Cómo sería la angurria que se li abrió a tanto logrero cuando vieron en aquella mesa aquella montonera di onzas del Rey! "¿Onde te sacates ese entierro, hombre Peralta?, le decía uno. "Este se robó el correo", decían otros en secreto; y Peralta se quedaba muy desentendido. Se pusieron a jugar. La noticia del platal corrió por todo el pueblo, y aquella sala se llenó de todo el ladronicio y todos los perdidos. Pero eso sí; no les quedó ni un chimbo partido por la mitá; por más trampas qui hacían, por más que cambiaban baraja, por más que la señalaban con la uña, les dió capote, con ser que en el juego estaban toditos los caimanes d'esos laos. "Con ésta no nos quedamos -dijo el más caliente-. A nosotros no nos come este... -y ai mentó unas palabras muy feas-. ¡Voy a idiar unas suertes, y mañana no le queda ni liendra a este sinvergüenza!". Y ai salió del garito, echando por esa boca unos reniegos y unos dichos qui aquello parecía un condenao.
Al otro día, desdi antes di almorzar, emprendieron el monte. Hubo cuchillo, hubo barbera; pero Peralta tampoco les dejó un medio. Como no era ningún bobo, se dejaba ganar en ocasiones pa empecinarlos más. Determinaron jugar dao, y montedao, y bisbís, y cachimona y roleta, a ver si con el cambio de juegos se caía Peralta; pero si se caía a raticos, era pa seguir más violento echando por lo negro y acertando en unos y en otros juegos.
Lo más particular era que Peralta con tantísimo caudal como iba consiguiendo no se daba nadita d'importancia, ni en la ropita, ni en la comida ni en nada: con su misma ruanita pastusa de listas azules, con sus mismitos calzones fundillirrotos se quedó el hombre, y con su mismita chácara de ratón di agua, pelada y hecha un cochambre.

Pero eso sí: lo qu'era limosnas ni el Rey las daba tan grandes. Su casa parecía siempre publicación de bulas, con toda la pobrecía y todos los lambisquiones del pueblo plañendo a toda hora; y no tan solamente los del pueblo, sino que también echó a venir cuanto avistrujo había en todos los pueblos de por ai y en otros del cabo del mundo. ¡Hasta de Jamaica y de Jerusalén venían los pedigüeños! Pero Peralta no reparaba: a todos les metía su peseta en la mano; y la cocina era un fogueo parejo que ni cocina de minas. Consiguió un montón de molenderas, y todo el día se lo pasaba repartiendo tutumadas de mazamorra, los plataos de frijol y las arepas de maíz sancochao. Y mantenía una maletada de plata, la mismita que vaciaba al día.
Siguió siempre lavando sus leprosos, asistiendo sus enfermos, y siempre con su sangre de gusano, como si fuera el más pobrecito y el más arrastrao de la tierra.
Pero lo que no canta el carro lo canta la carreta: ¡
porqui al momento la imitan estas ñapangas asomadas!". Cuando salía a la calle, era un puro gesto y un puro melindre; y auque era tan pánfila y tan feróstica caminaba muy repechada y muy menudito, como sintiéndose muy muchachita y muy preciosa. "Maruchenga, dáca la sombrilla qui hace sol; Maruchenga, sacame la crizneja; Maruchenga, componeme el esponje, que se me tuerce"; y no dejaba en paz a la pobre Maruchenga, con tanto orgullo y tanta jullería.

La caridá de Peralta fué creciendo tanto que tuvo que conseguir casas pa recoger los enfermos y los lisiaos; y él mismo pagaba las medecinas, y él mismo con su misma mano se las daba a los enfermos.
Esto llegó a oídos de su Saca Rial y lo mandó llamar. Los amigos de Peralta y
Peralta recorrió muchos pueblos, y en todas partes ganaba, y en todas partes socorría a los pobres; pero como en este mundo hay tanta gente mala y tan caudilla echaron a levantale testimonios. Unos decían qu'era ayudao; otros, qui ofendía a mi Dios, en secreto, con pecaos muy horribles; otros, qu'era duende y que volaba de noche por los tejaos, y qu'escupía la imagen de mi Amito y Señor. Toíto esto fué corruto en el pueblo, y los mismos qu'él protegía, los mismitos que mataron la hambre con su comida, prencipiaron a mormurar. Tan solamente el curita del pueblo lo defendía; pero nadie le creyó, como si fuera algún embustero. Toditico lo sabía Peralta, y nadita que se le daba, sino que seguía el mismito: siempre tan humilde la criatura de mi Dios. El cura le decía que compusiera la casa que se le estaba cayendo con las goteras y con los ratones y animales que si habían apoderao d'ella; y Peralta decía: "¿Pa qué, señor? La plata qu'he de gastar en eso, la gasto en mis pobres: yo no soy el Rey pa tener palacio".
 Estaba un día Peralta solo en grima en dichosa la casa, haciendo los montoncitos de plata pa repartir, cuando, ¡tun, tun! en la puerta. Fué a abrir, y... ¡mi amo de mi vida! ¡Qué escarramán tan horrible! Era
Estaba un día Peralta solo en grima en dichosa la casa, haciendo los montoncitos de plata pa repartir, cuando, ¡tun, tun! en la puerta. Fué a abrir, y... ¡mi amo de mi vida! ¡Qué escarramán tan horrible! Era
Peralta cerró su puerta, y tomó el tole de siempre. Pasaban las semanas y pasaban los meses y pasó un año. Vinieron las virgüelas castellanas; vino el sarampión y la tos ferina; vino la culebrilla, y el dolor de costao, y el descenso, y el tabardillo, y nadie se moría. Vinieron las pestes en toítos los animales; pues tampoco se murieron.
Al comienzo de la cosa echaron mucha bambolla los dotores con todo lo que sabían; pero luego la gente fue colando en malicia qu'eso no pendía de los dotores sino di algotra cosa. El cura, el sacristán y el sepolturero pasaron hambres a lo perro, porque ni un entierrito, ni la abierta di una sola sepoltura güelieron en esos días. Los hijos de taitas viejos y ricos se los comía la incomodidá de ver a los viejorros comiendo arepa, y que no les entraba la muerte por ningún lao. Lo mismito les sucedía a los sobrinos con los tíos solteros y acaudalaos; y los maridos casaos con mujer vieja y fea se revestían di una enjuria, viendo la viejorra tan morocha, ¡habiendo por ai mozas tan bonitas con qué reponerlas! De todas partes venían correos a preguntar si en el pueblo se morían los cristianos. Aquello se volvió una batajola y una confundición tan horrible, como si al mundo li hubiera entrao algún trastorno. Al fin determinaron todos qu'era que

Mientras tanto, en el Cielo y en el Infierno estaban ofuscaos y confundidos, sin saber qué sería aquello tan particular. Ni un alma asomaba las narices por esos laos: aquello era la desocupez más triste. El Diablo determinó ponese en cura de la rasquiña que padece, pa ver si mataba el tiempo en algo. San Pedro se moría de la pura aburrición en la puerta del Cielo; se lo pasaba por ai sentaíto en un banco, dormido, bosteciando y rezando a raticos en un rosario bendecido en Jerusalén.
Pero viendo que la molienda seguía, cerró la puerta, se coló al Cielo y le dijo al Señor: "Maestro; toda la vida l'he servido con mucho gusto; pero ai l'entrego el destino; ¡esto sí no lo aguanto yo! ¡Póngame algotro oficio qui'hacer o saque algún recurso!". Cristico y San Pedro se fueron por allá a un rincón a palabriase. Después de mucho secreteo, le dijo el Señor: "Pues eso tiene que ser; no hay otra causa. Volvé vos al mundo y tratá a esi'hombre con harta mañita, pa ver si nos presta la muerte, porque si no nos embromamos".
Se puso San Pedro la muda de pelegrino, se chantó las albarcas y el sombrero y cogió el bordón. Había caminao muy poquito, cuando s'encontró con un atisba que mandaba el Diablo pa que vigiara por los laos del Cielo, a ver si era que todas las almas s'estaban salvando. "¡Qué salvación ni qué demontres! -le dijo San Pedro-. ¡Si esto s'está acabando!".
 Esa misma noche, casi al amanecer, llovía agua a Dios misericordia, y Peralta dormía quieto y sosegao en su cama. De presto se recordó, y oyó que le gritaban desdi afuera: "¡Abríme, Peraltica, por
Esa misma noche, casi al amanecer, llovía agua a Dios misericordia, y Peralta dormía quieto y sosegao en su cama. De presto se recordó, y oyó que le gritaban desdi afuera: "¡Abríme, Peraltica, por
Apenitas aclarió salieron los dos a descolgar a

Pero cátatelo ai qui un día amanece con una pata hinchada, y le coló una discípula de la mala. Al momentico pidió cura y arregló los corotos, porque se puso a pensar qui harto había vivido y disfrutao, y que lo mismo era morise hoy que mañana go el otro día. Mandó en su testamento que su mortaja fuera de limosna, que le hicieran bolsico, y que precisadamente le metieran en él la baraja y los daos; y comu'era tan humilde quiso que lo enterraran sin ataúl, en la propia puerta del cementerio onde todos lo pisaran harto. Asina fué qui apenitas se le presentó
Peralta s'encontró en un paraje muy feíto, parecido a una plaza. Voltió a ver por todas partes, y por allá, muy allá, descubrió un caminito muy angosto y muy lóbrego casi cerrao por las zarzas y los charrascales. "Ya sé aonde se va por ese camino -pensó Peralta-. ¡El mismito que mentaba el cura en las prédicas! ¡Cojo pu'el otro lao!". Y cogió. Y se fué topando con mucha gente muy blanca y di agarre, que parecían fefes o mandones, y con señoras muy bonitas y ricas que parecían principesas. Como nunca fué amigo de metese entre la gente grande, se fué por un laíto del camino, que se iba anchando y poniéndose plano como las palmas de la mano. ¡María Madre si había qué ver en aquel camino! ¡Parecía mismamente una jardinera, con tánta rosa y tánta clavellina y con aquel pasto tan bonito! Pero eso sí: ni un afrecherito, ni una chapola de col ni un abejorro se veía por ninguna parte ni pa remedio. Aquellas flores tan preciosas no güelían, sino que parecían flores muertas.
 Peralta seguía a la resolana, con el desentendimiento de toda su vida. Por allá, en la mitá di un llano, alcanzó a divisar una cosa muy grande, muy grandísima; mucho más que las iglesias, mucho más que
Peralta seguía a la resolana, con el desentendimiento de toda su vida. Por allá, en la mitá di un llano, alcanzó a divisar una cosa muy grande, muy grandísima; mucho más que las iglesias, mucho más que
El se dentró por una gulunera muy escura y muy medrosa que parecía un socavón, y fué a repuntar por allá a unas californias ondi había muchas escaleras que ganar, y unos zanjones muy horrendos por onde corrían unas aguas muy mugrientas y asquerosas. A tiempo que pasaba por una puertecita oyó un chillido como de cuchinito cuando lo'stán degollando, y si asomó por una rendija. ¡Virgen! ¡Qué cosa tan horrenda! No era cuchino: era una señora de mantellina y saya de merinito algo mono, que la tenían con la lengua tendida en el yunque, con la punta cogida con unas tenazonas muy grandes; y un par de diablos herreros muy macuencos y cachipandos li alzaban macho a toda gana. ¡Hijue la cosa tan dura es la carne de condenao! ¡Aquella lengua ni se machucaba, ni se partía, ni saltaba en pedazos: ai se quedaba intauta! Y a cada golpe le gritaban los diablos a la señora: "¡Esto es pa que levantés testimonios, vieja maldita! ¡Esto es pa que metás tus mentiras, vieja lambona! ¡Esto es pa qu'enredés a las personas, vieja culebrona!". Y a Peralta le dio tanta lástima que salió de güída.
De presto se zampó por una puerta muy anchona; y cuando menos acató, se topó en un salón muy grandote y muy altísimo que tenía hornos en todas las paredes, muy pegaos y muy junticos, como los roticos de las colmenas onde se meten las abejas. No había nadie en el salón; pero por allá en la mitá se veía un trapo colgao a moda de tolda di arriero. Peralta si asomó con mucha mañita, y ai estaba el Enemigo Malo acostao en un colchón, dormido y como enfermoso y aburridón él. De presto se recordó; se enderezó, y a lo que vió a Peralta le dijo muy fanfarrón y arrogante: "¿Qué venís hacer aquí, culichupao? Vos no sos di aquí; ¡rumbati al momento!". "Pues, como nadie mi atajó, yo me fuí colando, sin saber que me iba a topar con Su Mercé", contestó Peralta con mucha moderación. "¿Quién sos vos?", le dijo el Diablo. "Yo soy un pobrecito del mundo qui ando puaquí embolatao. Me dijeron qu'estaba en carrera de salvación, pero a yo no mi han recebido indagatoria ni nadie si ha metido con yo".

Al momento le comprendió el Diablo qu'era alma del Purgatorio o del Cielo. ¡Figúresen, no entenderlo él, con toda la marrulla que tiene! Pero como los buenos modos sacan los cimarrones del monte, y la humildá agrada hasta al mismo Diablo, con ser tan soberbio, resultó que Peralta más bien le cayó en gracia, más bien le pareció sabrosito y querido. "¿Su Mercé está como enfermoso?", le preguntó Peralta. "Sí, hombre -contestó Lucifer como muy aplacao-. Se mi han alborotao en estos días los achaques; y lo pior es que nadie viene a hacerme compañía, porqu'el mayordomo, los agregaos y toda la pionada no tienen tiempo ni de comer, con todo el trabajo que nos ha caído en estos días". "Pues, si yo le puedo servir di algo a su Mercé -dijo Peralta haciéndose el lambón-, mándeme lo que quiera, qu'el gusto mío es servile a las personas".
Y ai se fueron enredando en una conversa muy rasgada, hasta qu'el Diablo dijo que quería entretenerse en algo. "Pues, si su Mercé quiere que juguemos alguna cosita -dijo Peralta muy disimulao-, yo sé jugar toda laya de juegos; y en prueba d'ello es que mantengo mis útiles en el bolsico". Y sacó la baraja y los daos. "Hombre, Peralta -dijo el Diablo-, lo malo es que vos no tenés qué ganarte, y yo no juego vicio". "¿Cómo nu he de tener -dijo Peralta-, si yo tengo un alma como la de todos? Yo la juego con su Mercé, pues también soy muy vicioso. La juego contra cualquiera otra alma de la gente de su Mercé". El Enemigo Malo, que ya le tenía ganas a esa almita de Peralta, tan linda y tan buenita, li aparó la caña al momentico.

 Determinaron jugar tute, y le tocó dar al Diablo. Barajó muy ligero y con modos muy bonitos; alzó Peralta y principiaron a jugar. Iba el Diablo haciendo bazas muy satisfecho, cuando Peralta tiende sus cartas, y dice: "¡Cuarenta, as y tres! ¡No la perderés por mal que la jugués!". "¡Así será! -dijo el Diablo bastante picao-. Pero sigamos a ver qué resulta". Pues, ¿qué había de resultar? Que Peralta se fué de sobra. Se puso el Diablo como la ira mala, y le dijo a Peralta, con un tonito muy maluco: "¿Vos sos culebra echada go qué demonios?". "¡Tanté, culebra! Lo que menos, su Mercé -le contestó Peralta con su humildá tan grande-. Antes en el mundo decían que yo dizque era un gusano de puro arrastrao y miserable. Pero sigamos, su Mercé, que se desquita". Siguieron; a la otra mano salió Peralta con tute de reyes. "¡Doblo!", gritó Lucifer con un vozachón que retumbó por todo el Infierno. La cola se le paró; los cachos se le abrían y se le cerraban como los di un alacrán; los ojos le bailaban, que ni un trompo zangarria, de lo más bizcornetos y horrendos; ¡y por la boca echaba aquella babaza y aquel chispero! "Doblemos", dijo Peralta muy convenido. Ganó Peralta. "¡Doblo!", gritó el Diablo.
Determinaron jugar tute, y le tocó dar al Diablo. Barajó muy ligero y con modos muy bonitos; alzó Peralta y principiaron a jugar. Iba el Diablo haciendo bazas muy satisfecho, cuando Peralta tiende sus cartas, y dice: "¡Cuarenta, as y tres! ¡No la perderés por mal que la jugués!". "¡Así será! -dijo el Diablo bastante picao-. Pero sigamos a ver qué resulta". Pues, ¿qué había de resultar? Que Peralta se fué de sobra. Se puso el Diablo como la ira mala, y le dijo a Peralta, con un tonito muy maluco: "¿Vos sos culebra echada go qué demonios?". "¡Tanté, culebra! Lo que menos, su Mercé -le contestó Peralta con su humildá tan grande-. Antes en el mundo decían que yo dizque era un gusano de puro arrastrao y miserable. Pero sigamos, su Mercé, que se desquita". Siguieron; a la otra mano salió Peralta con tute de reyes. "¡Doblo!", gritó Lucifer con un vozachón que retumbó por todo el Infierno. La cola se le paró; los cachos se le abrían y se le cerraban como los di un alacrán; los ojos le bailaban, que ni un trompo zangarria, de lo más bizcornetos y horrendos; ¡y por la boca echaba aquella babaza y aquel chispero! "Doblemos", dijo Peralta muy convenido. Ganó Peralta. "¡Doblo!", gritó el Diablo.
Y doblando, doblando, jugaron diecisiete tutes. Hasta que el Patas dijo: "¡Ya no más!". Estaba tan sumamente medroso, daba unos bramidos tan espantosos, que toitica la gente del Infierno acudió a ver. ¡Cómo se quedarían de suspensos cuando vieron a su Amo y Señor llorando a moco tendido! Y aquellas lagrimonas se iban cuajando, cuajando, cachete abajo, que ni granizo. En el suelo iba blanquiando la montonera, y toda la cama del Diablo quedó tapadita. Un diablito muy metido y muy chocante que parecía recién adotorao, dijo con tonito llorón: "¡Nunca me figuré que a mi Señor le diera pataleta!". "¿Pero por qué no seguimos, su Mercé? -dijo Peralta como suplicando-. Es cierto que le he ganao más de treinta y tres mil millones de almas; pero yo veo qu'el Infierno está sin tocar". "¡Cierto! -dijo el Enemigo Malo haciendo pucheros-. Pero esas almas no las arriesgo yo: son mis almas queridas; ¡son mi familia, porque son las que más se parecen a yo!". Siguió moquiando, y a un ratico le dijo a uno de sus edecanes: "¡ Andá, hombre, sacále a este calzonsingente sus ganancias, y que se largue di aquí".

Como lo mandó el Patas, asina mismo se cumplió. Mientras qui'una vieja ñata se persina, fueron echando toditas las puertas del Infierno la churreta di almas. Aquello era churretiar y churretiar, y no si acababa. Lo qui a Peralta le parecía más particular era que, a conforme iban saliendo, s'iban poniendo más negras, más jediondas y más enjunecidas. Parecía como si a todos los cristianos del mundo les estuvieran sacando las muelas a la vez, según los bramidos y la chillería. Sin nadie mandárselos aquellas almas endemoniadas fueron haciendo en el aire un caracol que ni un remolino. Los aires se fueron escureciendo, escureciendo, con aquella gallinazada, hasta que todo quedó en la pura tiniebla.
Peralta, tan desentendido como si no hubiera hecho nada, se fué yendo muy despacio, hasta que s'encontró con los tuneros del caminito del Cielo. ¡Aquello era caminar y caminar, y no llegaba! El tuvo que pasar por puentes di un pelo que tenían muchas leguas; él tuvo que pasar la hilacha de la eternidá, que tan solamente Nuestro Señor, ¡por ser quien es, la ha podido medir! Pero a Peralta no le dió váguido, sino que siguió serenito, serenito, y muy resuelto, hasta que se topó en las puertas del Cielo. Estaba eso bastante solo, y por allá divisó a San Pedro recostao en su banco. Apenitas lo vió San Pedro, se le vino a la carrera, se le encaró y le dijo, midiéndole puño: "¡Quitá di aquí, so vagamundo! ¿Te parece que ti has portao muy bien y nos tenés muy contentos? ¡Si allá en la tierra no ti amasé fue porque no pude, pero aquí sí chupás!". "¡No se fije en yo, viejito; fíjese en lo que viene por aquel lao! Vaya a ver cómo acomoda esa gentecita, y déjese de nojase". Voltió a ver San Pedro, estiró bien la gaita y se puso la manito sobre las cejas, como pa vigiar mejor; y apenas entendió el enredo, pegó patas; abrió la puerta, la golvió a cerrar a la carrera y la trancó por dentro. Ni por ésas si agallinó Peralta, ni le coló cobardía, ni cavilosió qu'en el Cielo le fueran a meter machorrucio.

No bien se sintió San Pedro de puertas pa dentro corrió muy trabucao, y le hizo una señita al Señor. Bajó el Señor de su trono, y se toparon como en la mitá del Cielo, y agarraron a conversar en un secreto tan larguísimo que a toda la gente de
No abrás la puerta; los que vayan viniendo los entrás por el postigo chiquito".
Se volvió el Señor pa su trono, y a un ratico le hizo señas a un santo, apersonao él, vestido de curita, y con un bonetón muy lindo. El santo se le vino muy respetoso, y hablaron dos palabras en secreto. Y bastante susto que le dio: se le veía, porque de presto se puso descolorido y principió a meniase el bonete. A ésas le hizo el Señor otra seña a una santica qu'estaba por allá muy lejos, ojo con él; y la santica se vino muy modosa y muy contenta al llamao, y entró en conversa con Cristico y el otro santo. Estaba vestida de carmelitana; también tenía bonete que le lucía mucho, y en la una mano una pluma de ganso muy grandota.
¡Esto sí fue lo que más embelecó a las otras santas! Por todos los balcones empezó a oise una bullita y unos mormullos, que

¡Valientes criaturas las de mi Dios! En esti angelito sí s'esmeró El: tenía la cabecita com'una piña di oro; era de lo más gordito y achapao, con los ojos azulitos, azulitos, que ni dos flores de linaza, y sus alitas de garza eran más blancas qui una bretaña. Casi estaba en cueritos: tan solamente llevaba de la cinta p'abajo un faldellín coposo di un jeme di ancho, di un trapo qui unas veces era di oro y otras veces era de plata, flequiao de por abajo y con unos caracoles y unas figuras de la pura perlería. Pero lo más lindo de todo, lo que más le lucía al demontres del angelito, era la cargadera de la vigüelita, qu'era todita de topacios y esmeraldas; la guitarrita también era muy linda, toda laboriada y con clavijitas y cuerdas di oro. Dizque era el ángel de la guarda de la monjita, y por eso 'staba tan confianzudo con ella.
La santica entró como en un alegato con el cura; pero a lo último, él se puso a relatar y ella a jalar pluma. ¡Esa sí era escribana! ¡Se le veía todo lo baquiana qu'era en esas cosas d'escribanía! Acomodada en su tabrete, iba escribiendo, escribiendo, sobre el atril; y a conforme escribía, iba colgando por detrás de los trimotriles ésos, un papelón muy tieso ya escrito, que se iba enrollando, enrollando. Sólo mi Dios sabe el tiempo que gastó escribiendo, porque en el Cielo nu'hay reló. Por allá al mucho rato la monja echó una plumada muy larga, y le hizo seña al Señor de que ya había acabao.
No bien entendió el Señor, se paró en su trono, y dijo: "¡Toquen bando y que entre Peralta!". Y principiaron a redoblar todas las tamboras del Cielo, y a desgajarse a los trompicones toda la gente de su puesto, pa oir aquello nunca oído en ese paraje: porque ni San Joaquín, el agüelito del Señor, había oído nunca leyendas de gaceta en la plaza de

¡Caramba si la tenía! Esu'era como cuando los mozos montañeros agarran a tocar el capador; como cuando en las faldas echan a gotiar los rezumideros en los charquitos insolvaos. La leyenda comenzaba d'esta laya: "Nós, Tomás di Aquino y Teresa de Jesús, mayores d'edá, y del vecindario del Cielo, por mandato de Nuestro Señor, hemos venido a resolver un punto muy trabajoso..." tan trabajoso, tan sumamente trabajoso, que ni an siquiera se puede contar bien patente las retajilas tan lindas y tan bien empatadas escritas en la dichosa gaceta. ¡Hasta ai mecha la que tenían esos escribanos!
Ultimadamente el documento quería decir qu'era muy cierto que Peralta li había ganao al Enemigo Malo esa traquilada di almas con mucha legalidá y en juego muy limpio y muy decente; pero que, mas sin embargo, esas almas no podían colar al Cielo ni de chiripa, y que por eso tenían que quedasi afuera. Pero que, al mismo tiempo, como todas las cosas de Dios tenían remedio, esta cosa se podía arreglar sin que Peralta ni el Patas se llamaran a engaño. Y el arreglo era asina: que todas las glorias que debían haber ganao esas almas redimidas por Peralta si ajuntaran en una gloriona grande y se la metieran enterita a Peralta, qu'era el que l'había ganao con su puño. Y que la cosa del Infierno si arreglaba d'esta laya: qu'esos condenaos no volvían a las penas de las llamas sino a otro infierno de nuevo uso que valía lo mismo qu'el de candela. Y era este Infierno una indormia muy particular que sacaron de su cabeza el cura y la monjita. Esta indormia dizqu'era d'esta moda: que mi Dios echaba al mundo treinta y tres mil millones de cuerpos, y qu'esos cuerpos les metían adentro las almas que sacó Peralta de los profundos infiernos; y qu'estas almas, manque los taitas de los cuerpos creyeran qu'eran pal Cielo, ya'staban condenadas desde en vida; y que por eso no les alcanzaba el santo bautismo, porque ya la gracia de mi Dios no les valía, aunque el bautismo fuera de verdá; y que se morían los cuerpos, y volvían las almas a otros, y después a otros, y seguía la misma fiesta hasta el día del juicio; que di ai pendelante las ponían a voltiar en rueda en redondo del Infierno por |secula seculorum amen.

Que por todo esto quizqu'es qui hay en este mundo una gente tan canóniga y tan mala, que goza tanto con el mal de los cristianos: porque ya son gente del Patas; y por eso es que se mantienen tan enjunecidos y padeciendo tantísimos tormentos sin candela. Estos quizque son los envidiosos. Y por eso quizque fue qu'el Enemigo Malo no quiso arriesgar las almas aquellas del Infierno, porqu'esas también eran d'envidiosos.
Peralta entendió muy bien entendido el relate, y muy contento que se puso, y muy verdá y muy buena que le pareció la inguandia. Pero este Peralta era tan sumamente parejo, que ni con todo el alegrón que tenía por dentro se le vio mover las pestañas de ternero: ai se quedó en su puesto como si no fuera con él. Pero de golpe se vio solo en la plaza del Cielo. ¡Hast'ai placitas!
Aquello era una cosa redonda, enladrillada con diamantes y piedras preciosas de toda color, qui hacían unas labores como los dechaos de las maestras. En redondo había una ringlera de pilas di oro que chorriaban agua florida y pachulí de la gloria; y cada una d'estas pilitas tenía su jardinera de cuantas flores Dios ha criao, pero toditas di oro y de plata. También era di oro y de plata el balconerío de la plaza; y al mismito frente de l'entrada, estaba el trono de

El Padre Eterno, qu'en todas las bullas de Peralta nu'había hablao palabra, se paró y dijo d'esta moda: "Peralta; escogé el puesto que querás. ¡Ninguno lu'ha ganao tan alto como vos, porque vos sos
¡Botín colorao, perdone lo malo qui hubiera'stao!
Texto tomado de:
http://www.lablaa.org/blaavirtual/literatura/carrasqu/carras2.htm
Aguedita Paz era una criatura entregada a Dios y a su santo servicio. Monja fracasada por estar ya pasadita de edad cuando le vinieron los hervores monásticos, quiso hacer de su casa un simulacro de convento, en el sentido decorativo de la palabra; de su vida algo como un apostolado, y toda, toda ella se dio a los asuntos de iglesia y sacristía, a la conquista de almas a la mayor honra y gloria de Dios, mucho aconsejar a quien lo hubiese o no menester, ya que no tanto a eso de socorrer pobres y visitar enfermos.
La seducción del santo influyó al punto, y las señoras del Pino, doña Pacha y Fulgencita, quedaron luego a cual más pagada de su recomendado, El maestro Arenas, el sastre del Seminario, fue llamado inmediatamente para que le tomase las medidas al presunto seminarista y le hiciese una sotana y un manteo a todo esmero y baratura, y un terno de lanilla carmelita para las grandes ocasiones y trasiegos callejeros. Ellas le consiguieron la banda, el tricornio y los zapatos; y doña Pacha se apersonó en el Seminario para recomendar ante el Rector a Damián. Pero, ¡oh desgracia! No pudo conseguir la beca: todas estaban comprometidas y sobraba la mar de candidatos. No por eso amilanóse doña Pacha: a su vuelta del Seminario entró a
Juan de Dios Barco, uno de los huéspedes, el más mimado de las señoras por su acendrado cristianismo, as en el Apostolado de
No habían transcurrido tres meses y ya Damiancito era dueño del corazón de sus patronas y propietario en el de los pupilos y en el de cuanto huésped arrimaba a aquella casa de asistencia tan popular en Medellín. Eso era un contagio.
Lo que más encantaba a las señoras era aquella parejura de genio; aquella sonrisa, mueca celeste, que ni aun en el sueño despintaba a Damiancito; aquella cosa allá, indefinible, de ángel raquítico y enfermizo, que hasta a esos dientes podridos y disparejos daba un destello de algo ebúrneo, nacarino; aquel filtrarse la luz del alma por los ojos, por los poros de ese muchacho tan feo al par que tan hermoso. A tanto alcanzó el hombre, que a las señoras se les hizo un ser necesario. Gradualmente, merced a instancias que a las patronas les brotaban desde la fibra más cariñosa del alma, Damiancito se fue quedando, ya a almorzar, ya a comer en casa; y llegó día en que se le envió recado a la señora de Gardeazábal que ellas se quedaban definitivamente con el encanto.
es ese poco metimiento, esa moderación con nosotras y con los mayores. ¿No te has fijado, Fulgencia, que si no le hablamos él no es capaz de dirigirnos la palabra por su cuenta?
Era la tal una muchacha criada por las señoras en mucho recato, señorío y temor de Dios. Sin sacarla de su esfera y condición mimábanla cual a propia hija; y como no era mal parecida y en casas como aquélla nunca faltan asechanzas, las señoras, si bien miraban a la chica como un vergel cerrado, no la perdían de vista ni un instante.
La cabecera de su casta camita era un puro pegote de cromos y medallas, de registros y estampitas, a cual más religioso. Allí Nuestra Señora del Perpetuo, con su rostro flacucho tan parecido al del seminarista; allí Martín de Porres, que armado de su escoba representa la negrería del Cielo; allí Bernardette, de rodillas ante la blanca aparición; allí copones entre nubes, ramos de uvas y gavillas de espigas, y el escapulario del Sagrado Corazón, de alto relieve, destacaba sus chorrerones de sangre sobre el blanco disco de franela.
Doña Pacha, a vueltas de sus entusiasmos con las virtudes y angelismo del curita, y en fuerza acaso de su misma religiosidad, estuvo a pique de caer en un cisma: muchísimo admiraba a los sacerdotes, y sobre todo al Rector del Seminario; pero no le pasaba ni envuelto en hostias eso de que no se le diese beca a un ser como Damián, a ese pobrecito desheredado de los bienes terrenos, tan millonario en las riquezas eternas. El Rector sabría mucho; tanto, si no más que el Obispo; pero ni él ni su Ilustrísima le habían estudiado, ni mucho menos comprendido. ¡Claro! De haberlo hecho, desbecaran al más pintado a trueque de colocar a
Damiancito. La iglesia antioqueña iba a tener un San Tomasito de Aquino, si acaso Damián no se moría, porque el muchacho no parecía cosa para este mundo.
Mientras que doña Pacha fantaseaba sobre las excelsitudes morales de Damián, Fulgencita se daba a mimarle el cuerpo endeble que aprisionaba aquella alma apenas comparable al cubrecama consabido. Chocolate sin harina de lo más concentrado y espumoso; aquel chocolate con que las hermanas se regodeaban en sus horas de sibaritismo, le era servido en una jícara tamaña como esquilón. Lo más selecto de los comistrajes, las grosuras domingueras con que regalaban a sus comensales iban a dar en raciones frailescas a la tripa del seminarista, que gradualmente se iba anchando, anchando. Y para aquella cama que antes fuera dura tarima de costurero, hubo blandicies por colchones y almohadas, y almidonadas blancuras semanales por sábanas y fundas, y flojedades cariñosas por la colcha grabada, de candideces blandas y flecos desmadejados y acariciadores. La madre más tierna no repasa ni revisa los indumentos interiores de su unigénito cual lo hiciera Fulgencita con aquellas camisas, con aquellas medias y con aquella otra pieza que no pueden nombrar las "misses" . Y aunque la señora era un tanto asquienta y poco amiga de entenderse con ropas ajenas, fuesen limpias o sucias, no le pasó ni remotamente al manejar los trapitos del seminarista ni un ápice de repugnancia. ¡Qué le iba a pasar! ¡Si antes se le antojaba, al manejarlas, que sentía el olor de pureza que deben exhalar los suaves plumones de los ángeles! Famosa dobladora de tabacos, hacía
unos largos y aseñorados que eran para que Damiancito los fumase a solas en sus breves instantes de vagar.
Doña Pacha, en su misma adhesión al santico, se alarmaba a menudo con los mimos y ajonjeos de Fulgencia, pareciéndole un tanto sensuales y antiascéticos tales refinamientos y tabaqueos. Pero su hermana le replicaba, sosteniéndole que un niño tan estudioso y consagrado necesitaba muy buen alimento; que sin salud no podía haber sacerdotes, y que a alma tan sana no podían malearla las insignificancias de unos cuatro bocados más sabrosos que la bazofia ordinaria y cotidiana, ni mucho menos el humo de un cigarro; y que así como esa alma se alimentaba de las dulzuras celestiales, también el pobre cuerpo que la envolvía podía gustar algo dulce y sabroso, máxime cuando Damiancito le ofrecía a Dios todos sus goces puros e inocentes.
Después del rosario con misterios en que Damián hacía el coro, todo él ojicerrado, todo él recogido, todo extático, de hinojos sobre la áspera estera antioqueña que cubría el suelo; después de este largo coloquio con el Señor y su Santa Madre, cuando ya las patronas habían despachado sus quehaceres y ocupaciones de prima noche, solía Damián leerles algún libro místico, del padre Fáber por lo regular. Y aquella vocecilla gangosa que se desquebrajaba al salir por aquella dentadura desportillada, daba el tono, el acento, el carácter místico de oratoria sagrada. Leyendo "Belén", el poema de
Fulgencia se le antojaban transfiguración o cosa así. Más de una lágrima se le saltó a la buena señora en esas leyendas.
Así pasó el primer año, y, como era de esperarse, el resultado de los exámenes fué estupendo; y tánto el desconsuelo de las señoras al pensar que Damiancito iba a separárseles durante las vacaciones, que él mismo, motu proprio, determinó no irse a su pueblo y quedarse en la ciudad a fin de repasar los cursos ya hechos y prepararse para los siguientes. Y cumplió el programa con todos sus puntos y comas: entre textos y encajes, entre redes y cuadernos, rezando a ratos, meditando con frecuencia, pasó los asuetos; y sólo salía a la calle a las diligencias y compras que a las señoras se les ocurrían, y tal cual vez a paseos vespertinos a las afueras más solitarias de la ciudad, y eso porque las señoras a ello le obligaban.
Pasó el año siguiente; pero no pasó sin que antes se acrecentara más y más el prestigio, la sabiduría, la virtud sublime de aquel santo precoz. No pasó tampoco la inquina santa de doña Pacha al Rector del Seminario: que cada día le sancochaba la injusticia y el espíritu de favoritismo que aun en los mismos seminarios cundía e imperaba.
Como a fines de ese año, a tiempo que los exámenes se terminaban, se les hubiese ocurrido a los padres de Damián venir a visitarlo a Medellín, y como Aguedita estuviera de viaje a los ejercicios de diciembre, concertaron las patronas, previa licencia paterna, que tampoco en esta vez fuese
Damián a pasar las vacaciones a su pueblo. Tal resolución les vino a las señoras, no tanto por la falta que Damián iba a hacerles, cuanto y más por la extremada pobreza, por la miseria que revelaban aquellos viejecitos, un par de campesinos de lo más sencillo e inocente, para quienes la manutención de su hijo iba a ser, si bien por pocos días, un gravamen harto pesado y agobiador. Damián, este ser obediente y sometido, a todo dijo amén, con la mansedumbre de un cordero. Y sus padres, después de bendecirle, partieron llorando de reconocimiento a aquellas patronas tan bondadosas y a mi Dios que les había dado aquel hijo.
¡Ellos, unos pobrecitos montañeros, unos ñoes, unos muertos de hambre, taitas de un curita! Ni podían creerlo. ¡Si su Divina Majestad fuese servida de dejarlos vivir hasta verlo cantar misa o alzar con sus manos
No cedía doña Pacha en su idea de la beca. Con la tenacidad de las almas bondadosas y fervientes buscaba y buscaba la
ocasión; y la encontró. Ello fue que un día, por allá en los julios siguientes, apareció por la casa, como llovida del cielo y en calidad de huésped, doña Débora Cordobés, señora briosa y espiritual, paisana y próxima parienta del Rector del Seminario. Saber doña Pacha lo del parentesco y encargar a dona Débora de la intriga, todo fue uno. Prestóse ella con entusiasmo, prometiéndole conseguir del Rector cuanto pidiese. Ese mismo día solicitó por el teléfono una entrevista con su ilustre allegado, y al Seminario fue a dar a la siguiente mañana.
Doña Pacha se quedó atragantándose de Te Deums y Magníficats, hecha una acción de gracias; corrió Fulgencita a arreglar la maleta y todos los bártulos del curita, no sin chocolear un poquillo por la separación de este niño que era como el respeto y la veneración de la casa. Pasaban horas, y doña Débora no parecía. El que vino fue Damián, con sus libros bajo el brazo, siempre tan parejo y tan sonreído.
Doña Pacha quería sorprenderlo con la nueva, reservándosela para cuando todo estuviera definitivamente arreglado, pero Fulgencita no pudo contenerse y le dio algunas puntadas. Y era tal la ternura de esa alma, tánto su reconocimiento, tánta su gratitud a las patronas, que, en medio de su dicha, Fulgencita le notó cierta angustia, tal vez la pena de dejarlas. Como fuese a salir, quiso detenerlo Fulgencita; pero no le fue dado al pobrecito quedarse, porque tenía que ir a
-¡Déjenme descansar y les cuento!
-No ha vuelto... ¡Ni un día! Ulpianito ha averiguado con el Vicerrector, con los Pasantes, con los Profesores todos del Seminario. Ninguno lo ha visto. El portero, cuando oyó las averiguaciones, contó que ese muchacho estaba entregado a la vagamundería. Por ai dizque lo ha visto en malos pasos. Según cuentas, hasta donde los protestantes dizque ha estado...
-¡Sí, -Pacha! -asevera Fulgencita-. A misiá Débora la han engañado. Nosotras somos testigas de los adelantos de ese niño; él mismo nos ha mostrado los certificados de cada mes y las calificaciones de los certámenes.
-Pues no entiendo, mis señoras, o Ulpiano me ha engañado... -dice doña Débora ofuscada, casi vacilando.
Juan de Dios Barco aparece.
-¡Oiga, Juancho, por Dios! -exclama Fulgencita en cuanto le echa el ojo encima-. Camine, oiga estas brujerías. ¡Cuéntele, misiá Débora!
Resume ella en tres palabras; protesta Juancho; se afirman las patronas; dase por vencida doña Débora.
-¡Esta no es conmigo!... -vocifera doña Pacha, corriendo al teléfono.
¡Tilín!... ¡Tilín!...
-¡Central!... ¡Rector del Seminario!...
¡Tilín!... ¡Tilín!...
Y principian. No oye, no entiende; se enreda, se involucra, se tupe, da la bocina a Juancho y escucha temblorosa. La sierpe que se le enrosca a Núñez de Arce le pasa rumbando. Da las gracias Juancho, se despide, cuelga la bocina y aísla.
Rúmbala doña Pacha de tremenda manotada.
-¡Que no le diga! ¡Que no le diga! ¡Que venga aquí ese pasmao!... ¡Jesuíta! ¡Hipócrita!
-¡No, por Dios, Pacha!...
-¡De mí no se burla ni el Obispo! ¡Vagamundo! ¡Perdido! ¡Engañar a unas tristes viejas! ¡Robarles el pan que podían haberle dado a un pobre que lo necesitara! ¡Ah, malvado! ¡Comulgador sacrílego! ¡Inventor de certificados y de certámenes!... ¡Hasta protestante será!
-¡Vea, mi queridita! No le vaya a decir nada a ese pobre. Déjelo siquiera que almuerce.
Y cada lágrima le caía congelada por la arrugada mejilla.
Intervienen doña Débora y Juancho. Suplican.
-¡Bueno! -decide al fin doña Pacha, levantando el dedo-. ¡Jartálo de almuerzo hasta que se reviente! Pero eso sí: ¡chocolate del de nosotras sí no le das a ese sinvergüenza! ¡Que beba aguadulce o que se largue sin sobremesa!
Y erguida, agrandada por la indignación, corre a servir el almuerzo.
Fulgencita alza a mirar, como implorando auxilio, la imagen de San José, su santo predilecto.
A poco llega el santico, más humilde, con su sonrisilla seráfica un poquito más acentuada.
-Camine a almorzar, Damiancito... -le dice doña Fulgencia, como en un trémolo de terneza y amargura.
Sentóse la criatura y de todo comió con mastiqueo nervioso, y no alzó a mirar a Fulgencita ni aun cuando ésta le sirvió la inusitada taza de agua de panela.
Con el último trago le ofrece doña Fulgencia un manojo de tabacos, como lo hacía con frecuencia. Recíbelos San Antoñito, enciende y vase a su cuarto.
Doña Pacha, terminada la faena del almuerzo, fue a buscar al protestante. Entra a la pieza y no lo encuentra; ni la maleta, ni el tendido de la cama.
Por la noche llaman a Candelaria al rezo y no responde; búscanla y no parece; corren a su cuarto, hallan abierto y vacío el baúl... Todo lo entienden.
A la mañana siguiente, cuando Fulgencita arreglaba el cuarto del malvado, encontró una alpargata inmunda de las que él usaba; y al recogerla cayó de sus ojos, como el perdón divino sobre el crimen, una lágrima nítida, diáfana, entrañable.
Texto tomado de:
http://www.lablaa.org/blaavirtual/literatura/carrasqu/carras4.htm
 Simón el Mago
Simón el Mago
Entre mis paisanos criticones y apreciadores de hechos es muy válido el de que mis padres, a fuer de bravos y pegones, lograron asentar un poco el geniazo tan terrible de nuestra familia. Sea que esta opinión tenga algún fundamento, sea un disparate, es lo cierto que si los autores de mis días no consiguieron mejorar su prole no fue por falta de diligencia: que la hicieron, y en grande.
¡Mis hermanas cuentan y no acaban de aquellas encerronas de día entero en esa despensa tan oscura donde tanto espantaban! Mis hermanos se fruncen todavía al recordar cómo crujía en el cuero limpio, ya la soga doblada en tres, ya el látigo de montar de mi padre. De mi madre se cuenta que llevaba siempre en la cintura, a guisa de espada, una pretina de siete ramales, y no por puro lujo: que a lo mejor del cuento, sin fórmula de juicio, la blandía con gentil desenfado, cayera donde cayera; amen de unos pellizcos menuditos y de sutil dolor con que solía aliñar toda reprensión.
¡Estos rigores paternales, bendito sea Dios, no me tocaron!
¡Sólo una vez en mi vida tuve de probar el amargor del látigo!
Con decir que fui el último de los hijos, y además enclenque y enfermizo, se explica tal blandura.
Todos en la casa me querían a cual más, siendo yo el mimo y la plata labrada de la familia; ¡y mal podría yo corresponder a tan universal cariño cuando todo el mío lo consagré a Frutos!
 Al darme cuenta de que yo era una persona como todo hijo de vecino, y que podía ser querido y querer, encontré a mi lado a Frutos, que, más que todos y con especialidad, parecióme no tener más destino que amar lo que yo amase y hacer lo que se me antojara.
Al darme cuenta de que yo era una persona como todo hijo de vecino, y que podía ser querido y querer, encontré a mi lado a Frutos, que, más que todos y con especialidad, parecióme no tener más destino que amar lo que yo amase y hacer lo que se me antojara.
Frutos corría con la limpieza y arreglo de mi persona; y con tal maña y primor lo hacía, que ni los estregones de la húmeda toalla me molestaban cuando me limpiaba "esa cara de sol", ni sufría sofocones cuando me peinaba, ni me lastimaba cuando con una aguja y de un modo incruento extraía de mis pies una cosa que ... no me atrevo a nombrar.
Frutos me enseñaba a rezar, me hacía dormir y velaba mi sueño; despertábame a la mañana con el tazón de chocolate.
¿Qué más? Cuando, antes del almuerzo, llegaba de la escuela, ya estaba Frutos esperándome con la arepa frita, el chicharrón y la tajada.
Lo mejor de las comidas delicadas en cuya elaboración intervenía Frutos -que casi siempre consistían en chocolate sin harina, conservón de brevas y longanizas-, era para mí.
¡Válgame Dios! ¡Y las industrias que tenía! Regaba afrecho al pie del naranjo; ponía en el reguero una batea recostada sobre un palito; de éste amarraba una larga cabuya cuyo extremo cogía, yendo a esconderse tras una mata de caña a esperar que bajara el "pinche" a comer... Bajaba el pobre, y no bien había picoteado, cuando Frutos tiraba, y ¡zas!... ¡Debajo de la batea el pajarito para mí!
Cogía un palo de escoba, un recorte de pañete y unas hilachas; y, cose por aquí, rellena por allá, me hacía unos caballos de ojo blanco y larga crin, con todo y riendas, que ni para las envidias de los otros muchachos.

De cualquier tablita y con cerdas o hilillos de resorte me fabricaba unas guitarras de tenues voces; y cátame a mí punteando todo el día.
¡Y los atambores de tarros de lata! ¡Y las cometillas de abigarrada cola!
Con gracejo para mí sin igual contábame las famosas
aventuras de Pedro Rimales -Urde, que llaman ahora-, que me hacían desternillar de risa; transportábame a la "Tierra de Irasynovolverás", siguiendo al ave misteriosa de "la pluma de los siete colores", y me embelesaba con las estupendas proezas del "patojito", que yo tomaba por otras tantas realidades, no menos que con el cuento de "Sebastián de las Gracias", personaje caballeresco entre el pueblo, quien lo mismo echa una trova por lo fino, al compás de acordada guitarra que empunta alguno al otro mundo de un tajo, y cuya narración tiene el encanto de llevar los versos con todo y tonada, lo cual no puede variarse so pena de quedar la cosa sin autenticidad.
Con vocecilla cascada y sólo para solazarme entonaba Frutos unos aires del país -dizque se llamaban "Corozales"-, que me sacaban de este mundo: ¡tan lindos y armoniosos me parecían!
Respetadísimos eran en casa mis fueros. Pretender lo contrario estando Frutos a mi lado era pensar en lo imposible. Que "¡Este muchacho está muy malcriado!", decía mi madre; que "¡Es tema que le tienen al niño!", replicaba Frutos; que "¡Hay que darle azote!", decía mi padre; que "¡Eso sí que no lo verán!", saltaba Frutos, cogiéndome de la mano y alzando conmigo; y ese día se andaba de hocico, que no había quién se le arrimase.

¡Y cuando yo le contaba que en la escuela me habían castigado! ¡Virgen Santa! ¡Las cosas que salían de esa boca contra ese judío, ese verdugo de maestro; contra mamá, porque era tan madre de caracol y tan de arracacha que tales cosas permitía; contra mi padre, porque era tan de pocos calzones que no iba y le metía unos sopapos a ese viejo malaentraña! Con ocasión de uno de mis castigos escolares se le calentaron tanto las enjundias a Frutos, que se puso a la puerta de la calle a esperar el paso del maestro; y apenas lo ve se le encara midiéndole puño, y con enérgicos ademanes exclama: "¡Ah, maldito! ¡Pusiste al niño com'un Nazareno! Mío había de ser... pero mirá: ¡ti había di'arrancar esas barbas de chivo!". Y en realidad parecía que al pobre maestro no le iba a quedar pelo de barba. El dómine, que fuera de la escuela era un blando céfiro, quedóse tan fresco como si tal cosa; y yo "me la saqué", porque Frutos en los días de azote o férula me resarcía con usura, dándome todas las golosinas que topaba y mimándome con mil embelecos y dictados a cual más tierno: entonces no era yo "El niño" solamente, sino "Granito di'oro", "Mi reinito", y otras cosas de la laya.
En casa el de más ropa que relevar era yo, porque Frutos se lamentaba siempre de que "el niño" estaba en cueros, y empalagaba tanto a mi madre y a mis hermanas, que, quieras que no, me tenían que hacer o comprar vestidos; no así tal cual, sino al gusto de Frutos.
De todo esto resultó que me fui abismando en aquel amor hasta no necesitar en la vida sino a Frutos, ni respirar sino por Frutos, ni vivir sino para Frutos; los demás de la casa, hasta mis padres, se me volvieron costal de paja.
 ¿Qué vería Frutos en un mocoso de ocho años para fanatizarse así? Lo ignoro. Sólo sé que yo veía en Frutos un ser extraordinario, a manera de ángel guardián; una cosa allá que no podía definir ni explicarme, superior, con todo, a cuanto podía existir.
¿Qué vería Frutos en un mocoso de ocho años para fanatizarse así? Lo ignoro. Sólo sé que yo veía en Frutos un ser extraordinario, a manera de ángel guardián; una cosa allá que no podía definir ni explicarme, superior, con todo, a cuanto podía existir.
¡Y venir a ver lo que era Frutos!
Ella -porque era mujer y se llamaba Fructuosa Rúa- debía de tener en ese entonces de sesenta años para arriba. Había sido esclava de mis abuelos maternos. Terminada la esclavitud se fue de la casa, a gozar, sin duda, de esas cosas tan buenas y divertidas de la gente libre. No las tendría todas consigo, o acaso la hostigarían, porque años después hubo de regresar a su tierra un tanto desengañada. ¡Y cuenta que había conocido mucho mundo, y, según ella, disfrutado mucho más!
Encontrando a mi madre, a quien había criado, ya casada y con varios hijos, entró a nuestra casa como sirvienta en lo de carguío y crianza de la menuda gente. Por muchos años desempeñó tal encargo con alguna jurisdicción en las cosas de buen comer, y llevándola siempre al estricote con mi madre a causa de su genio rascapulgas y arriscado, si bien muy encariñada con todos allá a su modo, y respetando mucho a mi padre a quien llamaba "Mi Amito".
Mi madre la quería y la dispensaba las rabietas y perreras.
Frutos había tenido hijos; pero cuando mi crianza no estaban con ella, y no parecía tenerles mucho amor, porque ni los nombraba ni les hacía gran caso cuando por casualidad iban a verla. Por causa de la gota que padecía casi estaba retirada del servicio cuando yo nací; y al encargarse del benjamín de la casa hizo más de lo que sus fuerzas le permitían. A no ser porque su corazón se empeñó en quererme de aquel modo no soportara toda la guerra que la di.

Frutos era negra de pura raza; lo más negro que he conocido; de una negrura blanda y movible, jetona como ella sola, sobre todo en los días de vena que eran los más, muy sacada de jarretes y gacha. No sé si entonces usarían las hembras, como ahora, eso que tanto las abulta por detrás; sí lo usarían, porque a Frutos no le había de faltar; y era tal su tamaño que la pollera de percal morado que por delante barría le quedaba tan alta por detrás, que el ruedo anterior se veía blanquear, enredado en aquellos espundiosos dedos; de aquí el que su andar tuviese los balanceos y treguas de la gente patoja.
Camisa con escote y volante era su corpiño; en primitiva desnudez lucía su brazo roñoso y amorcillado; tapábase las greñudas "pasas" con pañuelo de color rabioso que anudaba en la frente a manera de oriental turbante; sólo para ir al templo se embozaba en una mantellina, verdusca ya por el tiempo; a paseo o demás negocio callejero iba siempre desmantada. Pero eso sí: muy limpia y zurcida, porque a pulcra en su persona nadie le ganó.
¡Muy zamba y muy fea! ¿No? Pues así y todo tenía ideas de la más rancia aristocracia, y hacía unas distinciones y deslindes de castas de que muchos blancos no se curan: no me dejaba juntar con muchachos mulatos, dizque porque no me tendrían el suficiente respeto cuando yo fuera un señor grande; jamás consintió que permaneciese en su cuarto, aunque estuviera con la gota, "porqui un blanco -decía- metido en cuarto de negras, s'emboba y se güelve un tientagallinas"; iguales razones alegaba para no dejarme ir a la cocina, y eso que el tal paraje me atraía: cuestión bucólica. Sólo por Nochebuena podía estarme allí cuanto quisiera, y hasta meter la sucia manita en todo; pero era porque en tan clásicos días toda la familia pasaba a la cocina. Mi padre y mis hermanos grandes, con toda su gravedad de señores muy principales, se daban sus vueltas por allí, y sacaban con un chuzo, de la hirviente cazuela, ya el dorado buñuelo, ya la esponjosa y retorcida hojuela; o bien haciendo del mecedor revolvían el pailón de natilla, que, revienta por aquí, revienta por más allá, formaba cráteres tamaños como dedales.

Las horas en que yo estaba en la escuela, que para Frutos eran de asueto, las pasaba ésta en hilar, arte en que era muy diestra; pero no bien el escolar se hacía sentir en la casa, huso, algodón y ovillo, todo iba a un rincón. "El niño" era antes que todo; sólo "el niño" la ponía de buen humor; sólo "el niño" arrancaba risas a esa boca donde palpitaban airadas palabras y gruñidos.
Admirada de este fenómeno, decía mi madre: "¡Este muchacho lo tendrá mi Dios para santo, cuando desde niño hace de estos milagros!".
Al amparo de tal patrocinio iba sacando yo un geniecillo tan amerengado y voluntarioso, ¡que no había trapos con qué agarrarme! Ora me revolcaba dándome de calabazadas contra todo lo que topaba; ora estallaba en furibundos alaridos acompañados de lagrimones, cuando no me daba por aventar las cosas o por morder.
Tía Cruz, persona muy timorata y cabal, al ver mis arranques, se permitió una vez decir delante de Frutos que "el niño" estaba "falto de rejo". ¡Más le hubiera valido ser muda a la buena señora! Frutos la hartó a desvergüenzas y la cobró una malquerencia tan grande, que siempre que la veía resoplaba de puro rabiosa.

Viendo los hilos que yo llevaba, solía protestar mi padre, y hasta manifestaba conatos de zurra; pero mamá lo aplacaba, diciéndole con las manos en la cabeza: "¡No te metás, por Dios! ¡Quién aguanta a Frutos!".
Y como de todo lo malo casi siempre me daba cuenta, comprendí que por este lado bien cogidos los tenía, y me aprovechaba para hacer de las mías. Cuando veía la cosa apurada "las prendía" a asilarme en los brazos de Frutos; tomábamos camino del jardín, lugar de nuestros coloquios, y una vez allí... ¡como si estuviéramos en la luna!
A medida que yo crecía, crecían también los cuentos y relatos de Frutos, sin faltar los ejemplos y milagros de santos y ánimas benditas, materia en que tenía grande erudición; e íbame aficionando tanto a aquello, que no apetecía sino oír y oír. Las horas muertas se me pasaban suspenso de la palabra de Frutos. ¡Qué verbo el de aquella criatura! Mi fe y mi admiración se colmaron; llegué a persuadirme de que en la persona de Frutos se había juntado todo lo más sabio, todo lo más grande del universo mundo; su parecer fue para mí el Evangelio; palabras sacramentales las suyas.
Narrando y narrando llególes el turno a los cuentos de brujería y de duendería. ¡Y aquí el extasiarse mi alma!
Todo lo hasta entonces oído, que tanto me encantara, se me volvió una vulgaridad. ¡Brujas!... ¡Eso sí era la atracción de la belleza! ¡Eso sí merecía que uno le consagrara todita su vida en cuerpo y alma!
 Ser payasito o comisario me había parecido siempre grande oficio; pero desde ese día me dije: "¡Qué payaso ni qué nada! ¡Como brujo no hay!".
Ser payasito o comisario me había parecido siempre grande oficio; pero desde ese día me dije: "¡Qué payaso ni qué nada! ¡Como brujo no hay!".
Cuanto entendía por hazañoso, por elevado, por útil, todo lo vi en la brujería. Las calenturas del entusiasmo me atacaron.
A fuerza de hacer repetir a Frutos las embrujadas narraciones, pude grabarlas en la memoria con sus más nimios detalles.
Del cuento pasábamos al comentario.
-¡Coger brujas -me dijo una vez- es de lo más fácil! ¡Nu'es más qui agarrar un puñao de mostaza y regala por toíto el cuarto: a la noche viene la vagamunda! Y echa a pañar, a pañar frut'e mostaza; y a lo qu'está bien agachada pañando, nu'es más que tirale con el cintu'e San Agustín... ¡y ai mesmito qued'enlazada de patimano, enredad'en el pelo! Un padrecito de la villa de Tunja cogía muchas asina, y las amarraba de la pata di'una mesa; ¡pero la cocinera del cura era tan boba que les daba güevo tibio, y las malditas s'embarcaban en la coca! ¡Consiá, cuandu'a las brujas no se les puede ni an mentar coqu'e güevo porqui al momentico se güelven ojo di hormiga.. ¡y se van!
-¡Ajáa! -dije yo-. ¿Y comu'hacen pa caber?...
-¡Pis! -replicó-. ¡Anté que si'achiquitan en la coca a como les da la gana! ¡María Santísima!
-¿Y no se pueden matar? -la pregunté.
-Eso sí; peru'al sigún y conjorme: si se les meti una cortada bien jonda se mueren; pero como son tan sabidas, ellas mesmas se meten otra y s'empatan y güelven a quedar güenas y sanas.

-¿Y matadas comu'hacen?
-¡Tan bobo! ¿No ve qu'ellas no se mueren del tiro sin'una qui'otra vez? Hay que tirales a toda gana la primerita cortada pa que queden ai tendidas. ¡Pero con el cinto de mi Padre San Agustín sí ni les valen marrullas!
-¿Y ondi'hay d'eso? -prorrumpí.
-¿Cinto? -dijo mi interlocutora con gesto de cosa dificultosa-. Eso es muy trabajoso conseguir: tan solamente el obispo se lu'impresta a los curitas jormales.
-¡Amalaya que mamá se lo mandara a prestar!... -exclamé entusiasmado.
-¡Ave María, muchacho! ¿Y qué vas hacer con cinto?
-¡Eh! ¡Pues pa coger brujas y amarralas de los palos!
A pesar de lo difícil que era conseguir el cinto, salí en busca de mi madre con la empresa. Halléla muy empecinada jugando al tute con otras señoras.
-Mamá... -le dije-. Oigami' un escuchito... -y poniendo mi boca en su oreja la expuse mi demanda, con ese secreteo susurrante de los niños.
Las señoras, que no eran sordas, largaron la carcajada.
-¡Quitáte di'aquí, empalagoso! -exclamó mi madre-. ¡De dónde sacará este muchacho tanto embeleco!

Salí rezongando y muy corrido. En muchos días no pensé sino en cómo se conseguiría el cinto.
La "brujomanía" se me desarrolló con tanta furia, que no hablaba sino del asunto.
-¿Quién ti ha metido todas esas levas? -díjome una vez mi hermana Mariana, que era la más sabia de la casa-. ¡Nu'hay tales brujas! ¡Esas son bobadas de la negra Frutos! ¡No creás nada!
-¡Mentirosa! ¡Mentirosa! -le grité furioso- ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Frutos me dijo!
-Y lo que dice Frutos no puede faltar... ¡Como si Frutos fuera
-¡Pecosa! ¡Pecosa! -aullé, embistiendo hacia ella con ánimo de morderla.
Me detuvo cogiéndome por los molledos y estrujándome de lo lindo.
-¡Voy a contarle a papá -dijo- para que te meta una cueriza, malcriado, que ya nu'hay quien ti'aguante!
Corrí en busca de Frutos, y, casi ahogado por el llanto, le grité al verla:
-¡Qué te parece, Frutos!... ¡ji! ¡ji! ¡ji!... qu'esa boba Mariana me dijo quizque nu'hay brujas!... ¡ji! ¡ji!... ¡quizque son cuentos que me metés!
 Ella hizo una cara como de susto; me enjugó las lágrimas; y cogiéndome de una mano con agasajo, fuimos en silencio a sentarnos en un poyo detrás de la cocina.
Ella hizo una cara como de susto; me enjugó las lágrimas; y cogiéndome de una mano con agasajo, fuimos en silencio a sentarnos en un poyo detrás de la cocina.
-Vea, m'hijito -me dijo-: es muy cierto qui'hay brujas... ¡puú!... ¡De que las hay, las hay! Pero... ¡nu'hay que creer en ellas!
Mis ojos ya enjutos debieron abrirse tamaños: tal fue mi sorpresa.
Aquello no podía acomodarlo; pero Frutos lo decía, y así tenía que ser.
Hablamos de largo sobre el tema, y como yo no perdía ocasión de desentresijarla, la pregunté:
-Y decime: ¿las brujas son gente que se vuelve bruja, go es mi Dios que las hace?
-¡ No siá bobito! Mi Dios nu'hace sino cristianos; pero se güelven brujas si les da gana.
-¿Y también hay brujos?
-¡Nu'ha di'haber!... ¡Pues los duendes!... ¿No l'he contao pues? Pero como no tienen pelo largo como las brujas, no s'encumbran por la región sino que güelan bajito.
- ¿Y cómo si'aprendi a ser brujo?
Guardó corto silencio, y luego, con aire de quien revela lo más íntimo, me dijo a media voz:
 -Pues la gente s'embruja muy facilito: la mod'es qui'uno si'unta bien untao con aceite en toítas las coyonturas; se qued'en la mera camisa y se gana a una parti'alta; y'así qu'está uno encaramao abre bien los brazos como pa volar, y dici'uno, ¡pero con harta fe! ¡No creo en Dios ni en Santa María! ¡Y güelvi'a decir hasta qui'ajuste tres veces sin resollar; y antonces si'avienta uno pu'el aire y s'encumbra a la región!
-Pues la gente s'embruja muy facilito: la mod'es qui'uno si'unta bien untao con aceite en toítas las coyonturas; se qued'en la mera camisa y se gana a una parti'alta; y'así qu'está uno encaramao abre bien los brazos como pa volar, y dici'uno, ¡pero con harta fe! ¡No creo en Dios ni en Santa María! ¡Y güelvi'a decir hasta qui'ajuste tres veces sin resollar; y antonces si'avienta uno pu'el aire y s'encumbra a la región!
-¿Y no se cai'uno?
-¡Ni bamba! Con tal qu'el unto'sté bien hecho y se diga comu'es.
Sentí escalofríos. No debía de saber que el arrodillarse fuera señal de adoración; que de saberlo, viérame Frutos de hinojos a sus pies. Me había hecho el hombre más feliz; había hallado mi ideal.
Esa noche, cuando después de rezar me metí en la cama, repetía muy quedo: "¡No creo en Dios ni en Santa María! ¡No creo en Dios ni en Santa María!" y me dormí preocupado con esta declaración de ateísmo.
Al día siguiente muy de mañana corría yo por los corredores con los brazos abiertos y repitiendo la embrujada fórmula. Mariana, que tal oye, grita: "¡Mamá! ¡Venga y verá las cosas qu'está diciendo este ocioso!". Pero mi madre no alcanzó a "ver" mi "dicho", porque antes que llegara había yo tendido el vuelo a la calle, camino de la escuela. No sé por qué, pero me dio recelillo de que mi madre me viera haciendo tales cosas.
A mi vuelta no salió Frutos a recibirme. Fui a buscarla y a reclamar sus obsequios, y por primera vez la encontré hecha la ira mala conmigo: que mamá había ido a querérsela comer viva por las cosas que me contaba y enseñaba; que yo tenía la culpa por "icendario"; y que ya sabía que no volviera a "jorobarla" diciéndole que me contara cuentos, porque así como era tan "picón"...

Al almuerzo me dijo mi padre con una cara muy arrugada: "¡Cuidadito, amigo, cómo se le vuelven a oír las cositas que dijo esta mañana!... ¡Le cuesta muy caro!".
Tales razones me desconcertaron.
¡Amenazarme mi padre! ¡Ponerme Frutos casi en entredicho! ¡Y precisamente cuando tenía tanto qué consultarle! ¡Quedarme sin saber a qué atenerme en lo del pelo largo, en lo del aceite!
Por tres días rogué a Frutos que tan siquiera me dijera dos cositas, prometiéndola no decir esta boca es mía. ¡Andróminas inútiles! No pude sonsacarle una palabra.
¡Qué malas! Y lo peor era que eso que al principio no pasaba de un capricho me fue alborotando con el obstáculo; que se tornó en deseo, en deseo apremioso, irresistible.
¡Ser brujo!... ¡Volar de noche por los techos, por la torre de la iglesia, por la "región"!... ¿Qué mayor dicha? Qué tal cuando yo diga en casa: "¿Qué m'encargan, que me voy esta noche pa Bogotá?". Y conteste mamá: "Traéme manzanas". ¡Y que al momento vuelva yo con una gajo bien lindo, acabadito de coger! ¡Y cuando me encumbre serenito, como un gallinazo, tejado arriba!...
¡Sí! Yo tenía que ser brujo; ¡era una necesidad! ¡Si hasta sentía aquí abajo la nostalgia del aire! "¡Por la gran «pica»
 -pensaba-, que aquí en casa me regañan y que Frutos ya no me cuenta nada, yo sabré qué hago! ¿Y al primero que se embrujó, quién le enseñó?... Yo siempre consigo aceite... manque sea de palma- christi... pero ese cuento del pelo largo, como las mujeres... ¡quién sabe!".
-pensaba-, que aquí en casa me regañan y que Frutos ya no me cuenta nada, yo sabré qué hago! ¿Y al primero que se embrujó, quién le enseñó?... Yo siempre consigo aceite... manque sea de palma- christi... pero ese cuento del pelo largo, como las mujeres... ¡quién sabe!".
Aquí el rascarme la cabeza.
Yo, que desde el último amén del rezo hasta las seis dormía a pierna suelta, tuve entonces mis ratos de velar. En la excitación del insomnio veía sublimidades facilísimas de llevar a cabo: dos veces soñé que en apacible vuelo giraba y giraba, alto, muy alto; que divisaba los pueblos, los campos, allá muy abajo, como dibujados en un papel.
Pepe Ríos, hijo de un señor que vivía vecino a nuestra casa, era un mi compinche; y al fin determiné abrirme con él y comunicarle mis proyectos. En un principio no pareció participar de mi entusiasmo, y me salió con el mismo cuento de que sí había brujas, pero que no había que creer en ellas, lo que me hizo afianzar más, viendo cuán de acuerdo estaba con Frutos. Pero le pinté la cosa con tal fuego, que al fin hube de trasmitírselo.
Pepe no era de los que se ahogan en poca agua: su inventiva todo lo allanó.
-¡Mirá! -me dijo- Mañana qui hay salve en l'iglesia tengo que ir de monarcillo. Yo sé onde tiene el sacristán guardao el aceite, cuando vaya a vestime le robo. Conseguite un frasco bien bueno pa que lo llenemos.
-¿Y de pelo qui'hacemos? -le repuse-. ¡Porque la gracia es que volemos bien altísimo!... Bajito como los duendes... ¡pa qué!

-¡Eso sí qu'es lo pilao! -exclamó Pepe-. Las muchachas de casa y mi máma se ponen pelo y se lo robamos. Qué li'hace que no sea pelo de nosotros; ¡en siendo largo y que se gulungué harto, con esu'hay!
"Este sí es el muchacho -pensaba entre mí, mientras abría la boca pasmado-. ¡Hast'ai! ¡Qué tal que si'ajuntara con Frutos!".
Al otro día, en son de buscar un perico que dizque se nos había perdido, invadíamos Pepe y yo las alcobas de las señoritas Ríos. Rebuja por aquí, ojea por más allá, dimos con un espejo de gran cajón, y en éste una cata de cabellos de todos colores, enredados y como en bucles unos, otros trenzados y asegurados con cáñamo, otros lacios y flechudos, cuáles en ondas rizosas y bien pergeñadas, el cual "pelerío" se hacinaba entre grasientas y desdentadas peinetas desportilladas y horquillas nada bonitas y perfumadas. Un frasquito de tinta colorada me tentó, y como fuese a echarle mano con mucha golosina, me dijo Pepe:
-¡No lo cojás! Esu'es las chapas de mi máma, y... ¡hasta nos mata!
¡Qué pocos pelos le quedaron al cajón!
-¡Pero eso sí! -me dijo al entregármelo-. ¡Escondé bien todo en tu casa, y que no vayan a güeler nada! ¡Ve que vos sos muy cuentero!... Y si nos cogen... ¡Ni digás tampoco nada de lo que vamos hacer!...
-¡Eh! ¡Vos si crés! -repliquéle con gran solemnidad-. ¡Mirá que nu'hay ni riesgo que yo cuente!...
 Desde ese día se nos vio juntos. Y nada que le agradaba a Frutos mi compañía con "ese Caifás", como llamaba a Pepe.
Desde ese día se nos vio juntos. Y nada que le agradaba a Frutos mi compañía con "ese Caifás", como llamaba a Pepe.
Esa noche declaré en casa que no me acostaría sino cuando se acostaran los grandes, porque iba a cumplir diez años. Y así fue. Para distraer mis veladas me pasaba cerca a la vela, volteando como una mariposa, quemando papeles o despavesando, lo que incomodaba a Mariana, única que en casa me hacía oposición.
-¡Ah, mocoso! -decía-. ¡Ya ni'an de noche nos dej'en paz!... ¡And'acostáte, sangripesao!
Mas yo me sentía, entonces, tan gratamente preocupado, que sólo respondía a tales apóstrofes sacándole la lengua y haciéndole "bizcos".
-¡Ah, muhán! -gritaba Mariana-. ¡Que si papá no te da una tollina... yo sí te cojo!... ¡Peru'he de tener el gusto di'amasate!...
Aumento de "bizcos".
Doña Rita, madre de Pepe, asistía con sus hijas a la lotería que se jugaba en casa algunas noches, y Pepe no faltaba; pero desde nuestra alianza dejaba éste las delicias del apunte para irse conmigo. Así a nuestras anchas pudimos concertar el plan: la elevación quedó fijada para el domingo siguiente por la noche.
¡Faltaban dos días! ¡Qué expectación aquélla! Hasta la gana de comer se me quitó; hasta Frutos, que en ésas le atacó la gota, se me olvidó.
 "¡En qué inguandias andarán!", decía con aire de mal agüero, cuando pasábamos cerca de su cuarto.
"¡En qué inguandias andarán!", decía con aire de mal agüero, cuando pasábamos cerca de su cuarto.
Al fin ese domingo tan deseado amaneció. Desde las doce ya estábamos en el solar de casa apercibiéndonos para arreglar los cabellos. Un forro viejo de paraguas, que pudimos arbitrar, nos sirvió para pergeñar sendos peluquines, que, como Dios nos dio a entender, aseguramos con cera negra y con amarradijos de cabuya.
Terminada la grande obra verificamos la prueba ante el espejo de Mariana, que fue sacado clandestinamente. ¡Qué bien nos quedaban! ¡Cuán luengos nos caían los mechones! Convinimos, no obstante, que, más que a brujos, nos parecíamos al "Grande Hojarasquín del Monte".
Guardamos todo con gran cuidado y nos salimos a la calle a disimular. Pero eso sí; devorados por dentro.
Después de angustiosa espera apareció por la noche Pepe con su madre; y no bien la lotería se estableció... ¡como pajaritos para el solar!
Trabóse, entonces, reñida disputa sobre cuál sería el punto adonde debíamos trepar para tender el vuelo. Pepe decía que sobre el horno, que estaba en el corredor del solar; yo, que sobre la tapia del corral, alegando que el horno no era bien alto, y que, como estaba bajo tejado, se torcía el vuelo y no podíamos encumbrarnos. Al fin nos decidimos por el chiquero, que reunía todas las condiciones. De él volaríamos al "Alto de las Piedras", que domina el pueblo por el sur, y del Alto a la "región". La elevación debía ser simultánea.
Aunque hacía luna llevamos cabo de vela, y, encendido éste, principiamos en el comedor el "brujístico" tocado. Colgados que fueron de un palo los vestidos de dril, remangadas las camisas, tomamos sendas plumas de gallina y principió la unción. ¡Válgame Dios! ¡Y qué efluvios los de aquel aceite!

Agotado el frasco y luego que las coyunturas nos quedaron hechas un melote, nos colocamos la rebujina de cabellos asegurados con barboquejo de cabuya.
Trémulos de emoción salimos solar abajo, con la bizarría de acróbatas que salen al circo saludando al público.
En lo más remoto del solar, allá tras el movible follaje del platanar, al principiar un declive que llamábamos "el rumbón", estaba el chiquero de recios palos y techumbre de helecho; desaguaba por la pendiente aquélla, formando cauce de negro y palúdico fango que fertilizaba los lulos, las tomateras, el barbasco, allí nacidos espontáneamente.
Amenazantes por demás fueron los gruñidos con que a manera de protesta nos recibió el cerdo, cuando en tan desusadas horas vio invadidos sus dominios; pero nosotros proseguimos impertérritos, haciendo caso omiso de tales roncas.
Adelantándomele a Pepe no paré hasta poner el pie en el último travesaño. Allí, apoyado en uno de los palos que sostienen el techo, cual otro Girardot con su bandera, me detuve un segundo. ¡Mis ojos abarcaron la inmensidad!
Toda la fe que atesoraba la gasté entonces, y, con voz precipitada, por temor de faltar al precepto, con un resuello intempestivo, dije:
"¡No creo en Dios ni en Santa María! ¡No creo en Dios ni en Santa María! ¡No creo en Dios ni en Santa María!".
 ¡Y me lancé!
¡Y me lancé!
¡Cosa rara! En el vértigo me pareció no volar hacia el Alto convenido. Sentí frío; no sé qué en la cabeza, y... nada más.
Abrí los ojos. Alguien que me cargaba tendióme en una tarima; algo como sangre sentí en la cara; me miré: estaba casi desnudo y enlodado. Por el desorden de los muebles; por las tablas y fichas de la lotería, dispersas por el suelo; por los regueros de maíz; por el movimiento de alarma, sospeché lo que pasaba. Una ráfaga glacial me heló el corazón; cerré los ojos para no verme, para no presenciar no sé qué espantoso que iba a suceder.
-¡Toñito! ¡Antoñito! ¿Se aporrió? ¿Está herido? -preguntaban.
Sentí que me tocaban, que me acercaban la vela.
-¡No es nada! ¡No es nada!... -clamaban.
- ¡No fue nada... es que está aturdido!
-¡Abra los ojos!... ¡Antonio! ¡Antoñito!
-¡Cálmese! ¡Cálmese, mi siá Anita! ¡Nu'es nada!...
Un ruido como chasquido de dientes me llegó al alma. ¡Abrí los ojos, y vi!... Mi madre estaba tendida en una butaca, con los brazos rígidos, los puños contraídos y apretados, la cara lívida, torcida hacia un lado; los ojos en blanco, la nariz ensanchada como buscando aire; anhelaba gritar y se quedaba seca, agitada por opresora convulsión; unas señoras la tenían, la rociaban, la friccionaban, la hacían aspirar esencias. Mis hermanas lloraban.

Salté de la tarima prorrumpiendo en gritos: "¡Mamita! ¡Mamita!".
-¡No tiene nada! -vociferaron-. No tiene nada!
-¡No está ni descompuesto!
-¡Cómo fue eso, por Dios!... ¿Cómo se puso así?...
-Pero si se hirió la cara!... Toñito, no se arrime... que está imposible.
Horrorizado fui a huir.
Me atajaron en la puerta con un platón de agua tibia; la cocinera me paró en medio del humeante baño sin que yo tratara de hacer resistencia; quitóme la inmunda camisa, y así hecho un Adán automático, principió el lavatorio ayudada de unas señoras.
-¡Eh! ¡Pero en qué se cayó este niño, qu'esto no despega!
-dijo una.
-¡Si está apestao! -replicó otra, tapándose las narices y haciendo extremos de asco.
-¡Traigan jabón, a ver si esto sale!
Pronto la pelota de jabón de la tierra corrida por hábil mano untó todo mi cuerpo.
-¡Pues mis queridas! -exclamó la enjabonadora-. Esto es aceite de higuerillo, y no cosas de chiquero.
 -¡Pues verdá! ¡Pues verdá! -repitieron las demás.
-¡Pues verdá! ¡Pues verdá! -repitieron las demás.
-¡Eh! ¡Pero cómo puede ser eso!
Del platón fuí trasladado a la tarima, y me enjugaron con una colcha. Mariana, ya sosegada, trajo camisa e iba a vestírmela cuando con gran tropel se llenó la pieza de gente. Mi padre venía allí.
-¿Se mató? -preguntó con voz que nunca le había oído.
Sin esperar respuesta salió. No había transcurrido un segundo cuando volvió: traía una soga.
-¡No le vaya a pegar! -prorrumpen mujeriles voces.
-¡Pobrecito! -dice la del jabón- Qué culpa tiene él!
-¡Es una injusticia, papá!... ¡Véalo herido! -plañían las
de casa.
Papá no atendió: se acercó a mí; y, cogiéndome de un brazo con una mano, levantó con la otra un extremo doble de la soga y dijo trémulo:
-¡Te he tolerado todas las que has hecho; pero con ésta se llenó la medida!... ¡Tomá, vagamundo, pa que aprendás!... -y la soga crujió en mis carnes.
Un grito como aullido de animal resonó en la pieza: era Frutos que entraba.
-¡Mi Amito! ¡Mi Amito! -gimió, tratando de cogerle la soga, e interponiéndose entre él y yo-. ¡Mi Amito, por Dios! ¡No le pegue, por los clavos de Cristo! -y se arrodilla; le abraza las piernas, casi lo tumba-. ¡El no tiene culpa!... ¡No tiene!... ¡No tiene!...

Mi padre la rechaza; pero Frutos se pone en pie, y, saltando hacia mí, me envuelve en sus faldas.
-¡Vieja bruja! -grita él arrancándole el pañuelo y cogiéndola de las greñas-. ¡Largálo!... ¡O te mato!... -la arrastra con una mano, mientras que con la otra me saca del envoltorio.
-¡Quítenmela que la mato! -vocifera con coraje.
Ella se endereza, y, como un fardo, se va de espaldas contra el entablado suelo lanzando extraños sonidos.
El entonces toma la soga como la vez primera, y, contando, uno... dos... tres... hasta doce, va asentando azotes sobre mi desnudo cuerpo, que se zarandea como maniquí colgado.
No lancé un ay, ¡yo que ponía los gritos en el cielo porque una mosca se me asentara!
Frutos seguía en el suelo retorciéndose; de repente se levanta y torna a caer; en impúdica rebujina se revuelca, haciendo apartar la gente y tropezando con los muebles; algunos van a cogerla, y los rechaza a puñetazos, a patadas y mordiscos. Pudo, entonces, articular con voz espantosa:
-¡Déjenme que ahora mesmo me largo d'esta maldita casa!
Todos los hombres la acometen, y, arremolinándose en apretada lucha en que se sentían respiraciones de cansancio y traquear de huesos, logran sacarla al corredor.
 En el desorden pude verla y se me antojó no obstante mi amor a ella cosa diabólica. Estaba desgreñada, con los ojos crecidos y sanguinolentos, echando espumarajos por la boca.
En el desorden pude verla y se me antojó no obstante mi amor a ella cosa diabólica. Estaba desgreñada, con los ojos crecidos y sanguinolentos, echando espumarajos por la boca.
El médico entra, me examina; declara no haber fractura ni dislocación del hueso, ni cuerda encaramada; tocóme el rasguño de la mejilla, sacó un instrumento, y sin dolor extrajo del rasguño aquel la pequeña astilla de palo; me dio a tomar un bebistrajo que tenía aguardiente; tomó una copa, puso en ella un papel encendido, y, asentándomela en la espalda la fue corriendo, inflándome las carnes en dolorosa tensión; manos femeniles empapadas en
aguardiente alcanforado frotaron mi cuerpo; y, por último, pegáronme en varios puntos pingos de trapo mojados en una agua amarillenta.
Aún no habían terminado estas faenas, cuando se oyeron pasos precipitados acompañados del crujir de almidonadas faldas. Doña Rita apareció en la puerta: traía en las manos uno de los peluquines de marras.
-¡Vengo muerta de pena! -exclamó sofocada haciendo visajes-. ¡Allá le hice dar de Ríos una cueriza a aquel bandido!... ¡Vean las cosas de estos diablos! -y exhibió la peluca-. ¡Pues no estaban de brujos!...¡ Y esto fue lo que se pusieron en la cabeza dizque pa volar! ¡Qué les parece: el pelo que teníamos pa la cabellera de... Jesús Nazareno!...
Todos se agruparon para examinar la cosa, prorrumpiendo en mil extremos de admiración. También el doctor tomó el peluquín en las manos, riendo a carcajadas.
-¡Ave María, dotor!... -siguió doña Rita- ¡Pues no ve! ¡Un milagro patente fue qu'estos enemigos no si hubieran desnucao! ¡Qué le parece, dotor: ¡Y a aquel rumbón!... ¡La fortuna que cayó entr'el pantanero, y que s'enredo en una mata!... ¡Que si no, tiesecito lo levantan del zanjón! Estábamos jugando la lotería muy a gusto; ¡mi acababa de cerrar por las tres pelotas, cuando, dotor!... oímos qui aquel mío grita: "¡Corran qui'Antonio se mató!...". ¡Li'aseguro, dotor, que me quedé muerta!... Corrieron todos con las velas... cuando a un rato nos lo traen en guandos... con la mera camisita... ¡con porquería de chiquero hasta los ojos!... ¡Chorriando sangre!... Muertecito... ¡Muertecito... mismamente! El mío s'escapó, porque comu'es tan haragán, no si atrevió a volar primero. ¡Pero qué le parece, dotor, que tuvieron cara, los indinos, d'empuercase todos con aceite d'higuerillo que le robaron al sacristán!... ¡Dizqu'es preciso pa ser brujos!... ¡Peru así bien untao... se chupó su buena cueriza! ¡No le digo! ¡Si estos muchachos di hoy en día aprenden con el Patas!

-¡No es con el Patas! -prorrumpe mi padre desde el cuarto vecino, saliendo a la escena- ¡No es con él! ¡Este diablo de negra Frutos que ha tolerado Anita es la que los ha metido en ésas! ¡Y no crean ustedes que este niño escapa; puede morir de las consecuencias; el cimbronazo debió se horrible!...
-El peligro es muy remoto y el caso no se presenta alarmante -repuso el esculapio-. Tanto es así, que no he tenido que apelar a un tratamiento enérgico.
-Ojalá así sea... -dijo mi padre-. ¡Pues sí! -agregó-. La maldita negra es la de todo. Desde que me llamaron y supe que la caída había sido del chiquero, todo lo adiviné. ¡Ya él se había chupado su regaño!
Contó, entonces, lo del ensayo de vuelo por los corredores y lo de las palabra aquéllas.

Aclarado el misterio llovieron las admiraciones y preguntas.
Estas pláticas me sacaron del sonambulismo. Me sentí el hombre más desgraciado. "Qué li'hace que me muera -me decía-. ¡Siempre que Frutos m'engaña con mentiras!... ¡Siempre qu'es tan mala!... ¡Siempre que uno no puede volar!... Así como así, mamá se murió -porque la creía muerta-. ¡Así como así, papá me ha pegado con rejo delante de tanta gente!... Así como me han desnudado... Siempre que Pepe es tan traicionero que contó...".
Sentíame como si todos los resortes de mi alma se hubiesen roto: sin fe, sin ilusiones... Cerraba bien los ojos para irme muriendo y descansar; pero no: tristezas espantosas pasaban por mi cabeza. Exhalaba hondos suspiros.
Muy tarde, cuando ya se había ido toda la gente, me dormí. ¡Más me valiera velar! Cosas horribles y extravagantes estremecieron mi espíritu: veía a Frutos que volaba, que se reía de mí, haciéndome contorsiones; oía que las campanas doblaban tristes... muy tristes; en esa vaguedad de los sueños aspiraba el olor del ciprés, de luces ardiendo, y veía a mi madre en un ataúd negro... muy negro. Luego estuve en un pantano, sumergido hasta el pescuezo; quería salir, quería gritar, y no podía.
Al fin, merced a extraño impulso pude salir; lancé un grito y desperté temblando, con el cabello parado y empapado en frío sudor. Había luz en la pieza; mi madre, teniéndome de las manos, me sacudía.
-¡Toñito!... ¡Toñito!... -me gritaban.
-No si'asute m'hijito; es una pesadilla.

-¡Mamá viva! -pensé-. ¿Todavía estaré soñando?
Me tomó como a un chiquitín, y estrechándome contra su pecho, me besó la frente y me dijo llorando:
-¡No ve, m'hijo, las cosas que hace para que papá lo castigue!... Y si se ha matado... ¡qué había hecho yo!... -seguía llorando.
-¡Mamita querida!... ¿Usté no si ha muerto? ¿Nu'es cierto que no?
-No, m'hijito; ¿no ve qu'estoy aquí con usted? Eso fue que me dio la pataleta del susto... pero ya estoy aliviada... Tóme otra vez la pócima que dejó el doctor; ¡está muy sabrosa!...
¡Sí estaba viva!
Incorporeme para recibir el vaso; mi padre estaba sentado al extremo de la cama.
¡También lloraba!
Me pasó la mano por la frente, me tomó el pulso, y me dijo muy triste:
-¡Tiene mucha fiebre!... ¡Pero mucha!
Fue a despertar al doctor, que se había acostado en la pieza contigua; me dieron unas gotas en agua azucarada.
Sosegué por completo y lloré mucho; pero lloré con alegría.
 Seis días estuve en cama, oyendo a doña Rita y a las visitas los comentarios, ya cómicos, ya tristes, de mi propia aventura. Por ellos supe que Frutos se había ido de casa y que había mandado por los corotos. Esto que el día antes me hubiera trastornado, me fue entonces indiferente.
Seis días estuve en cama, oyendo a doña Rita y a las visitas los comentarios, ya cómicos, ya tristes, de mi propia aventura. Por ellos supe que Frutos se había ido de casa y que había mandado por los corotos. Esto que el día antes me hubiera trastornado, me fue entonces indiferente.
Don Calixto Muñetón, lumbrera del pueblo, que arengaba siempre en los veintes de julio y cuando venía el obispo; que leía muchos libros y que compuso novena del Niño Dios, vino también a visitarnos. Sin ser veinte de julio se dejó arrebatar de la elocuencia a propósito de mi caída; disertó sobre las grandezas humanas poniendo verdes a las gentes orgullosas; y, al fin se planta en pie, toma en su siniestra su bastón de guayacán, levanta la diestra a la altura de su cara como manecilla de imprenta, y como quien resume, se encara conmigo con aire patético, y dice:
-Sí, mi amiguito: todo el que quiere volar, como usted... ¡chup

Vivía sola, completamente sola, en un cuarto estrecho y sombrío de cabo de barrio. Sus nexos sociales no pasaban de la compra, no siempre cotidiana, de pan y combustible, en algún ventorrillo cercano; del trato con su escasa clientela, y de sus entrevistas con el terrible dueño del tugurio. Este hombre implacable la amenazaba con arrojarla a la calle, cada vez que le faltase un ochavo siquiera del semanal arrendamiento. Y, como pocas veces completaba la suma, vivía pendiente de la amenaza.
Después de ensayar con varios oficios, vino a parar en planchadora de parroquianos pobres; que para ricos no alcanzaban sus habilidades. Faltábale trabajo con frecuencia, y entonces eran los ayunos al traspaso. El hambre, con todo, no pudo lanzarla a la mendicidad.
Era uno de esos seres a quienes la rueda de la vida va empujando al rodadero, sin alcanzar a despeñarlos. Más que vieja, estaba maltrecha, averiada por la miseria y las borrascas juveniles. De aquella hermosura soberana, que vio a sus plantas tantos adoradores, no le quedaba ni un celaje. De sus haberes y preseas de los tiempos prósperos, sólo guardaba el recuerdo doloroso. De aquel naufragio no había salvado más que el cargamento de los desengaños.
Su historia, la de tantas infelices: de cualquier suburbio vino, desde niña, a servir a la ciudad; pronto se abrió al sol de la mañana aquella rosa incomparable, y... lo de siempre. ¡Pobre flor!
Dos hijos tuvo y fueron su tormento. El varón huyó de ella y se fué lejos, no bien se sintió hombrecito. Su hija, un ángel del cielo, la recogió el padre, a los primeros balbuceos, donde nunca supiese de su madre.

Ni un amigo ni una compañera le quedaban en su ocaso, a ella que los tuvo sin cuento en su cenit; ni una palabra de conmiseración a ella que oyera tantas lisonjas. Y, las pocas veces que imploró un socorro, de algún bolsillo en otros tiempos suyo, no obtuvo ni siquiera una respuesta. El desprecio de los unos, el desconocimiento de los otros, caían sobre ella como la piedra mosaica sobre la hebrea infiel. La pobre mariposa, ya ciega, sin esmaltes ni tornasoles, se recogió, en su espanto, para morir entre el polvo abrigado de la gruta.
En su anonadamiento no pensaba en el cielo ni en la tierra; no pensaba en nada que pudiera redimirla. ¡Qué iba a pensar la infeliz! Sólo sentía el hambre de la bestia que ya no puede buscarse el alimento; sólo el frío del ave enferma que no encuentra el nido.
El hambre material... ¡muy horrible, muy espantosa! Pero esta otra del corazón; esta necesidad de un ser a quién amar, con quién compartir la negra existencia; esta soledad de la vejez, no podía, no era capaz de arrostrarla.
Consiguió un gato, un gato muy hermoso. Pero los gatos, lo mismo que el amigo, huyen de las casas donde el hogar no arde. Dos veces tuvo loro, y uno y otro murieron de inanición. Su desgracia les alcanza hasta a los pobres animales. Si ella consiguiera una compañera que no comiese... pero, ¿cuándo?
Un día, al pasar por la calleja un carro con enseres de una familia en mudanza, cayó junto a su puerta un tiesto con una planta. Como se hiciera trizas, lo dejaron allí abandonado. Tomó ella la raíz, sembróla en un cacharro desfondado y lo puso en un rincón, junto a la entrada.

Antes de un año era una planta que llamaba la atención de los transeúntes. Regarla, quitarle las hojas secas, ponerle abono, era su dicha; una dicha muy grande y muy extraña. Tan extraña, que simpre recordaba a su hijita, las pocas veces que pudo peinarla y componerla. Le propusieron comprársela a muy buen precio. ¿Vender ella su mata? ¡Si le parecía que era persona como ella; que era algo suyo; que la acompañaba; que sabía lo que pensaba! su cuchitril no se le hacía ya tan triste ni tan feo. Y la pobre, autosugestionada por esta idea, ya ponía algún esmero en el aseo y arreglo del cuartucho.
La planta iba creciendo a la sombra, como si Dios la bendijese. Y Dios la bendecía, porque consolaba a un alma triste. Una día llegó un brazo hasta el dintel, otro levantó un renuevo, otro se curvó en arco. Su dueña entonces, clavó dos varas, amarró el tallo, y la guirnalda de brillante follaje y de campánulas purpúreas se fue extendiendo, pomposa y exuberante, hasta formar un dombo. Las gentes se paraban a contemplar tanta gentileza y galanura. La pobre mujer, menos cohibida, mandaba entrar a los curiosos para que viesen todo aquello. Hasta una señora muy lujosa entró un día.
Su mata la iba volviendo al trato con las gentes; le iba dando nombre. Ya no se sentía tan despreciada ni tan abatida. Como ya podían verla los extraños, no era tan descuidada en su vestido, y sacudía las paredes y aderezaba sus pobres trebejos con el primor que en la miseria quepa. Día por día iba aumentando el aseo. Tanta limpieza le atrajo más clientela y se hizo célebre en el barrio. El cuarto de María Engracia se citaba como una tacita de plata.

Una mañana entraron dos señoras a contemplar la mata. Admiradas del aspecto de aquella vivienda mísera, que la pulcritud hacía agradable, se deshicieron en elogios. Esa noche hizo lo que no hiciera desde sus tiempos de servicio: rezó a
Aquel espíritu, que parecía muerto, resucitaba. Tal lo entendía ella. Todo era un milagro, un milagro que le hacía nuestro Padre Jesús de Monserrate, por medio de la mata. Sí: El era. Recordó, entonces, que un domingo, en sus tiempos tormentosos, al bajar del cerro con otras compañeras, le había dejado una tarjeta, en la última estación. Recordaba todo, punto por punto; su amiga Ana, que era muy instruida y muy tremenda, tomo un lápiz y puso al pie del nombre de este modo: "Acuérdate de mí, que soy una triste pecadora". Y todo esto, que tenía olvidado por completo, ¿por qué lo recordaba ahora, como si lo estuviese presenciando? Pues, por milagro...
Al sábado siguiente se postraba ante un confesor. No fué poco el pasmo de los vecinos cuando la vieron arrodillada en el comulgatorio para recibir
Entre tanto se iba sintiendo muy enferma y quebrantada. Le daban palpitaciones con frecuencia; con frecuencia se le iba el mundo, y más de un vértigo la desvaneció en la iglesia. Presentía su fin muy próximo pero sin pena: antes bien con una dulce serenidad. ¡Si ella pudiera trasplantar su mata sobre su sepultura!

Un día llegó furioso el dueño del cuartucho. Sólo a una malvada como ella se le ocurría poner ese matorral, para tumbar el cuarto con la humedad. Si no sacaba al punto aquella ociosidad la echaba a la calle con todo y sus corotos.
Ella se pone a llorar, sin que piense ni en tocar la mata. Por la tarde torna el hombre y arremete a bastonazos contra cacharro, flores y follaje. Tira todo a la calle y hace sacar los muebles enseguida. María Engracia se desploma, presa de un síncope. De allí la llevan para el hospital. En sus delirios ve su mata frente a su cama, como el arco de triunfo para entrar al paraíso. Y al amanecer de un domingo, cae para simpre en la red infinita de
Texto tomado de:
http://www.lablaa.org/blaavirtual/literatura/carrasqu/carras6.htm
 El Prefacio de Francisco Vera
El Prefacio de Francisco Vera
I
La señora forastera, de temporada en el poblacho, obtuvo apenas fué conocida la gran fama como narradora, no tanto por su repertorio, y su verba pintoresca, cuanto por la mímica y los remedos con que solía, por dar realce a sus anécdotas, transfigurar la fealdad caricaturesca de su vejez.
Una noche de tertulia, casa de uno de los caciques de más fuste, la instaron, de sobremesa, para que contara algo de lo bueno y divertido. No se hizo rogar la vivaracha abuela: sacó su silla al centro de la sala, y antes de sentarse declamó muy airosa y oratoria:
"Atención, nobles señores
Y las damas del decoro.
Que esta vez voy a contaros
Un cacho que no es de toro"
«Esto no es, realmente, cuento ni historias inventadas, sino un ejemplo que pasó tál y como lo aprendió una servidora de ustedes. Me lo enseñó taita Angarita, que era hombre de pluma y muchos conocimientos:
En
En ese pueblo nació mi mamita María de

Pues bueno:
Vivía en el pueblo un taitón muy macizo, muy acuerpado y de mucha fortaleza, que se llamaba Francisco Vera. Era tan buscarruidos y altanerote, que le armaba camorra al que lo volteaba a ver. ¡Qué tal sería de caudillo y de ventajoso, que en vez de sacar la muñeca que Dios le había dado y tumbar cristianos a cada zuque, pelaba, muy sí señor, una guasparria tamaña de grande, que manejaba siempre en la cintura! Cada rato había en el pueblo trifulcas y garroteras asuntadas a las contiendas del tal Francisco Vera. A más de esto era tan tramposo y malostratos, que nadie le fiaba un cuartillo de perro; y tan fabuloso, que por más que jurara y perjurara, no le creían una palabra. Pero eso sí: devoto como él solo de

Era cura del lugar el vicario Bobadilla, un sacerdote muy virtuoso y algo pariente de mi mamita María de
Era hombre de mucho secreto, y muy querido de todos sus feligreses por lo servicial y lo parejo; lo mismo era con los señores acaudalados que con los probrecitos limosneros. Su única diversión era cuidar una mulita baya, que contemplaba como a las niñas de sus ojos.
Se me olvidaba decirles que en sus mocedades había sido soldado, y que en una pelea muy tremenda que hubo con los moros se portó con tanto valor, que el Rey nuestro Señor lo premió con una bolsa de onzas, lo puso en la guardia real y se lo llevó a su palacio.
El Vicario se mantenía sancochado con las perrerías de Francisco Vera; pero en vista de aquella devoción a

Principió el negocio con mucho auge y la gente estaba muy admirada con la enmienda del dichoso Francisco Vera, de las caridades tan lindas del vicario, y del poder tan grande de
¡Pues, señor!... ¡Se perdió chicha, calabazo y miel! Y la cosa hedió a cacho: resultó que aquel taita del enemigo malo hizo en la venta lo que nunca se le había ocurrido en su perra vida; aprendió a beber. ¡Pero de qué manera! ¡Entonces sí fué cierto que se puso bien canónigo y bien alzado! Tanto que las mismas autoridades le cogieron recelo. Lo metían a la cárcel, pero como era tan ladino y tan endiablado, se les escabullía mientras espabilaban, y la gente se ponía en un hilo, sabiendo que andaba por ahí suelto. El vicario se dejó entonces de bullas, y en mucho secreto le puso un posta al Rey nuestro Señor, con una carta muy bien relatada, en que le pedía los librara de semejante peligro.
Nadie sospechaba ni lo negro de la uña, cuando un día... ¡Muñeco al hombro! Comparecieron en el pueblo diez alguaciles reales, como diez torres; me le echaron mano a mi señor don Francisco; jalaron con él hasta la propia orilla del mar y me lo embarcaron en una navío. Ya se podrá suponer cómo quedarían de descansados en el pueblo.
Entonces principiaron las cavilaciones sobre la suerte que había corrido. Unos aseguraban que había perecido en el mar; otros, que lo habían puesto en galeras; otros, que se había brincado del barco, y que nadando, nadando, como perro terranova, había alcanzado a una orilla y que allí vivía en una caverna como si fuera un ermitaño.

A éstas y las otras llegó el día de Nuestra Señora de las Mercedes y cuál sería el pasmo de los fieles cuando lo vieron entrar a la salve, como si lo brotara la tierra. Se arrodilló muy devoto ante el Retablo y presentó a
Al otro día asistió a todas las funciones, pero no alzó a ver a nadie ni pronunció una palabra. No bien terminaron las solemnidades se volvió ojo de hormiga. Nadie pudo averiguar por más que se volviera mico y mono, dónde había posado ni qué camino había cogido. Esto los puso a todos en el último punto de la curiosidad. Pero el vicario, como tenía una fe tan grande en
Al poco tiempo principió el runrún de que había salteadores por ahí en los caminos, y que en las casas de campo estaban haciendo muchos daños; pero como nadie se quejaba a la justicia ni ninguno mostraba los atentados, determinaron, al fin, que todo era invenciones y habladurías de gente ociosa.
Pasaron unos meses, y un día allá por cuasimodo, llamaron al vicario con mucha urgencia para que fuera a auxiliar un moribundo, por allá a unos guaicos algo retirados del pueblo. Ensilló su mulita, y a propio golpe de las doce emprendió marcha, rezando el avemaría. Llegó la oración, llegaron las ocho y las nueve... y el vicario sin parecer. La criada que le servía salió entonces de casa en casa, y puso en movimiento a todo el vecindario. Salieron a buscarlo a pie y a caballo; anduvieron mucho rato por unos y otros caminos... ¡y ni un alma por esas soledades! En el colmo de la alarma se juntaron en un alto, para ver qué sacaban en limpio, cuando por allá a las mil y quinientas vieron venir una lucecita, falda arriba. Fueron a ver, y casi no conocen al vicario; venía a pie, alumbrándose con una cabito de vela, sin sombrero, con la sotana rota, y todo él tan desempajado y tan mustio, que parecía un limosnero.

-¿Y eso qué contiene, mi padre? -le preguntó el alcalde.
-Después se sabrá -contestó él.
-¿Y la mulita?
-Después se sabrá.
Y de aquí no lo sacaron. En el pueblo sucedió lo propio, nadie pudo desentresijarle lo más mínimo.
Pasaban días y más días, pero el "Después" del vicario no llegaba y a los feligreses se les reventaba la hiel con el ansia de descubrir aquel misterio.
II
La criada del vicario, que era una zamba muy conversona y un puro empalago, estaba trastornada con el papel que estaba desempeñando en esos días. Todo el mundo la llamaba para averiguarle. Contaba, entre otras cosas, que su amo desde ese día era otro. Que, aunque tan siquiera le había amagado la gota, estaba tristón y desganado; que suspiraba cada rato, y que en ocasiones parecía fatuo o distraído. Que a ella no le quitaban de la cabeza que a su amo, aunque fuera sacerdote y tan sabido y tan católico, le habían hecho un maleficio muy terrible. Que a lo mejor echaba a cantar con la tonada del prefacio unas bobadas, como los ciegos que pedían limosna; que se ponía a escribir en cualquier papel, y que después lo rasgaba; que a una imagen del Retablo, que tenía en su cabecera, le decía de presto unas cosas que no eran oraciones ni décimas religiosas.

Nadie le creía a la zamburria, porque el manejo del vicario en la calle y en el templo era tan bueno y tan bonito como siempre.
A ésas, otra vez la festividad de
Llegó el momento del prefacio, y todos tosieron y se prepararon a no perder una nota de aquel canto tan maravilloso. Abrió el vicario esa boca -la narradora imita con propiedad ademanes y canto rituales- y entona:
Ahí está Francisco Vera,
Robador de las haciendas,
 Que despluma a caminantes
Que despluma a caminantes
por atajos y por sendas.
Una tarde en que viajaba
Me asaltó el perdonavidas
y me robó mi mulita
Que anda cien leguas seguidas.
Me robó mi silla turca
Toda de plata chapada,
Y mis espuelas moriscas
De labor sobredorada.
Me robó dos mil ducados
Que el Rey mi Señor me diera
Y llevé siempre conmigo
En oculta faltriquera.
Por evitar sacrilegios
Y otros horribles delitos,
Tuve que hacer vil remedo
Del más grande de los ritos;
Me hizo cantar una misa
Al pie de frondosa higuera;
Me hizo elevar por hostia
Un trozo de calavera;
Me hizo alzar como cáliz
El zancarrón de una yegua;
Me hizo beber por vino
La sangre de una culebra.
Mando pues, a los presentes,
Aunque el lugar sea sagrado,
 Qué cojan al bandolero
Qué cojan al bandolero
Y a la cárcel sea llevado.
-¡Qué susto aquél! Pero no hubo necesidad de nada, porque Francisco Vera se puso en pie y dijo con voz muy rara: "No hay que tocarme: ¡me doy por preso en nombre de
A la salida de misa hizo confesión pública en media plaza, llorando a lágrima viva y pidiendo tormentos y muerte ignominiosa. Divulgó a sus compañeros y el subterráneo donde se escondían y guardaban los dineros, las alhajas y demás cosas robadas. Contó que sólo habían vendido las bestias y que las otras riquezas no las habían repartido todavía. Que podían restituir el valor de todos los robos y pagar perjuicios, porque él y otros dos de la pandilla habían recorrido muchos pueblos disfrazados de caballeros principales, y que en todos habían puesto banca, por cuenta de la compañía, con una suerte tan grande, que con toda limpieza y legalidad aumentaron su caudal en más del triple. Contó que su confesión y comunión cuando el llamado del vicario, fueron sacrílegas, porque calló pecados muy horribles; que ese mismo día, mientras él le contaba los dineros del entable, le robó el cuaderno de los Santos Evangelios; que desde entonces lo llevaba pegado al pecho con una faja, para librarse de bala, de puñal, de picadura de culebra y de maleficios de toda laya.
Contó que los alguaciles reales lo llevaron a una isla del mar, donde vivía gente muy pirata; que allí topó compañeros de robo y se volvió con ellos a

Y, como jurar en falso sobre los Santos Evangelios no tiene perdón de Dios, ni en esta vida ni en la otra, nadie chistaba una palabra por no perder su alma. ¡Por eso andaban esos malignos tan despensionados!
El vicario se ranchó a jurar; pero, ¿cómo hacían para matarlo? El que asesina sacerdote o le saca sangre por mal, está condenado en vida: queda, ahí mismo, poseído del demonio, y echa a morder que ni perro rabioso, hasta que muere de la rabia.
Por eso inventaron los herejes, ya que no podían asesinar al vicario, el embeleco de la misa. Se resistió también; ¡seguro que no! En la sofoquina se le cayó al pobrecito el cinto con los dos mil ducados, ¡pero ni por esas se aplacaron esos diablos! Lo amenazaron con secuestrarlo en el subterráneo y robarle, mientras estuviera preso, el tesoro de
Dijo también que él tenía su corazonada de que el vicario lo divulgaría apenas lo viera en el pueblo; pero que no pudo resistir a unas ansias muy grandes que le acometieron de presentar él mismo la ofrenda. Por lo cual se vio patente que ya
Era tanta y tan conmovedora la contrición de Francisco Vera, que todo el mundo lloraba. Ahí mismo lo condenó el justicia mayor a muerte de horca. Pero mientras se hacían las diligencias para la repartija de todo lo robado a sus debidos dueños y se cogían los otros criminales, le puso el vicario, en el secreto de siempre, otro posta al Rey Nuestro Señor, para implorarle el indulto del reo. Su Sacra Real lo concedió al momento.

Entonces lo condenaron a galeras por muchos años; pero, como se portó en ellas como el más humilde de los santos, le rebajaron la condena. Se fue entonces de criado a un convento de capuchinos. Hizo tanta penitencia, que se volvio un esqueleto: se le salieron los ojos a fuerza de llorar, y la lengua se le convirtió en una llaga.
Un día de las Mercedes, al amanecer, sintieron los frailes una fragancia que trascendía por todo el convento, y unas músicas y unos cánticos, de la cosa más preciosa. Fueron a la celda de Francisco Vera y lo toparon muerto. Lo llevaron a la iglesia, y a medida que lo velaban se iba poniendo tan lindo y tan perfecto, que cuando fueron a darle sepultura parecía mismamente un ángel del Señor.
¡Así como se los cuento! Y todo el que es devoto de Nuestra Señora de las Mercedes, aunque sea el pecador más empedernido, tendrá muerte santa: porque
A mayor gloria de
NOTA. -Este cuento localizado en Antioquia y muy en boga hace sesenta años entre las gentes del pueblo, no es otra cosa que una variante de "El Romance del Cura", recogido por Rodríguez Marín no hace muchos años. Probablemente esta narración la trajo a Antioquia algún valenciano.
Texto tomado de:
http://www.lablaa.org/blaavirtual/literatura/carrasqu/carras5.htm